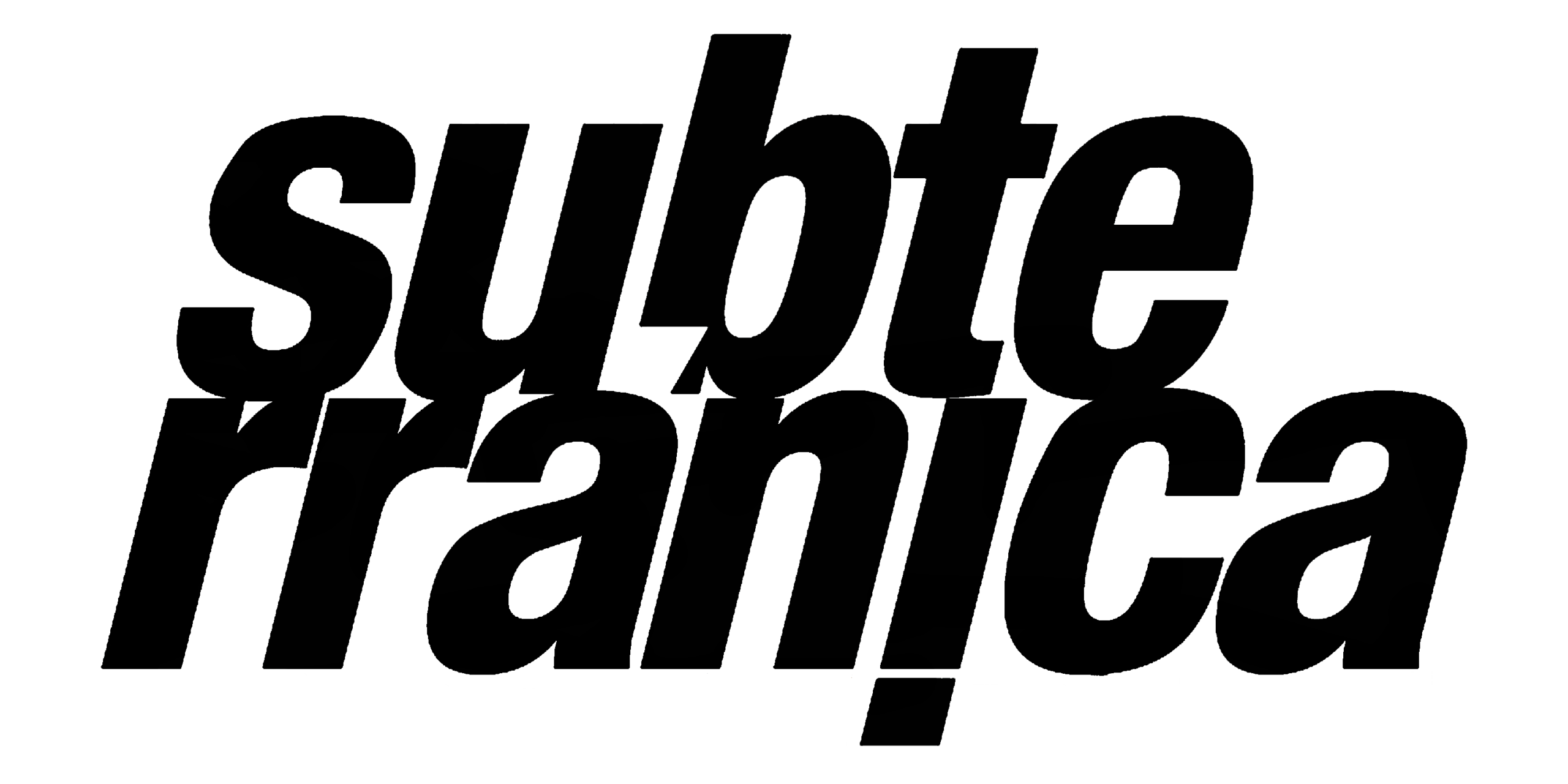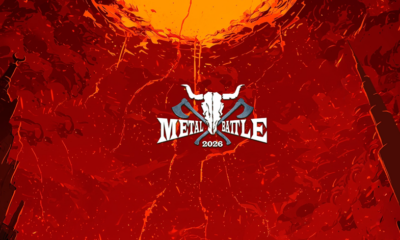La mirada Subterránica
¿Rock de mentira vs. Rock de verdad? la “guerra” entre posers y trues en el mundo del Rock y el Metal.

Ah, el apasionante universo del Rock y el Metal, un universo increíble y con historias increíbles. En la última temporada de la serie Stranger Things de Netflix pudimos apreciar el ejemplo perfecto del Metalero True, Eddie Munson, que a punta de su amor por la guitarra y el Metal contribuyó para derrotar o al menos aminoras las fuerzas demoníacas que los asechaban, pero lo que sucede, es que este metalero true ocasionó una ola mundial de posers que ahora escuchan Metallica y usan sus camisetas.
¿Qué es un poser y qué es un true? Existe una batalla legendaria que se ha dado a lo largo de los años. Estos términos, cargados de significado y pasión, representan dos facciones opuestas que luchan por imponer su verdad y autenticidad en la escena musical, así que exploraremos el origen de estos términos, sus características distintivas y la peculiar guerra cultural que los rodea y ya verán que después de leer los feeds de las redes sociales y las conversaciones tomarán otro color para ustedes identificando posers y trues.
La historia de los posers y los True se remonta a los albores del rock, a medida que el género se popularizaba, surgieron aquellos que, impulsados por la moda y la superficialidad, se apropiaron de la estética rockera sin comprender realmente su esencia, así nacieron los posers, personajes que se disfrazaban de rockeros sin tener una verdadera pasión por la música y la cultura del género. Por otro lado, los True emergieron como una respuesta de la verdadera comunidad rockera, aquellos que vivían y respiraban el rock en su forma más pura.
Algunos dicen que fue el escritor y crítico musical Lester Bangs, quien usó la palabra “poseur” para describir a algunos artistas glam rock de los años 70, como David Bowie o Alice Cooper, a quienes acusaba de ser falsos y comerciales. Otros dicen que fue el cantante y guitarrista Ted Nugent, quien se autoproclamó como el “único verdadero rey del rock and roll” y criticó duramente a las bandas punk y new wave por ser “posers” que no sabían tocar sus instrumentos. Lo cierto es que estos términos se han usado desde entonces para etiquetar y descalificar a diferentes grupos y subgéneros dentro del rock.
Los posers son reconocidos por su estética llamativa y ostentosa, sus atuendos exagerados y su actitud vacía, a menudo se adhieren a estereotipos superficiales del rock sin comprender la esencia del género, pueden ser vistos en conciertos con camisetas de bandas famosas sin conocer siquiera una canción de ellas, buscan la aprobación social, pero carecen de la autenticidad que los True defienden con pasión.
Los posers son el blanco favorito de las burlas y los insultos de los True, quienes los consideran unos impostores que manchan el nombre del rock. Los True tienen una lista negra de bandas y artistas que consideran posers, como Bon Jovi, Nickelback, Avril Lavigne o Limp Bizkit y también tienen un radar especial para detectar a los posers en su entorno. Algunas preguntas típicas que les hacen son:
¿Cuál es tu álbum favorito de Black Sabbath y por qué?
¿Cuál es la historia detrás de la portada del álbum “Appetite for Destruction”?
¿Qué conoces sobre la escena del rock progresivo de los años 70 y puedes mencionar tres álbumes icónicos de ese período?
¿Puedes explicar la diferencia entre el hair metal y el thrash metal, y mencionar bandas representativas de cada estilo?
Si no sabes las respuestas, entonces eres un poser.
Un ejemplo clásico de poser es el personaje de Marty McFly en la película Volver al Futuro, quien se pone una chaqueta roja de cuero, unos lentes oscuros y una guitarra eléctrica para impresionar a su madre en el pasado. Sin embargo, cuando intenta tocar Johnny B. Goode de Chuck Berry, termina haciendo un solo desastroso que deja al público boquiabierto y confundido y termina su actuación con la frase famosa “sus hijos amarán esto”.
Otro ejemplo más reciente es el caso de Justin Bieber, quien en 2015 sorprendió a sus fans al aparecer con una camiseta de Metallica en un programa de televisión, los seguidores de la banda de thrash metal no tardaron en criticar al cantante pop por su falta de respeto y conocimiento del género.
Por su parte los True, son los guardianes del espíritu rockero En el otro extremo de la batalla, quienes han dedicado su vida al rock. Estos verdaderos amantes del género tienen un conocimiento profundo de la música y su historia. Se identifican con la rebeldía, la energía y los valores que caracterizan al rock. Los True no solo visten camisetas de bandas, sino que conocen las letras, las influencias y las historias detrás de cada canción. Para ellos, el rock es un estilo de vida y una forma de expresión inquebrantable.
Los True se sienten orgullosos de su lealtad y su criterio musical. Ellos saben distinguir el buen rock del mal rock, y no se dejan engañar por las modas o las tendencias. Los True tienen una lista de bandas y artistas que consideran verdaderos, como Led Zeppelin, Black Sabbath, Iron Maiden o Metallica. Los True también tienen un código de honor que los obliga a defender el rock ante cualquier amenaza. Algunas reglas que siguen son:
Nunca escuchar música pop, reggaeton o trap.
Nunca criticar a una banda de rock sin haber escuchado al menos tres discos suyos.
Nunca vender o regalar una camiseta, un disco o un póster de una banda de rock.
Si no cumples estas reglas (o cualquier otra que se les ocurra), entonces no eres un True.
Un ejemplo emblemático de True es el músico Euronymous, fundador de la banda noruega Mayhem y pionero del black metal. Euronymous era tan fiel a sus ideales que llegó a afirmar que solo las personas que habían cometido crímenes podían ser consideradas verdaderos metaleros. Su fanatismo lo llevó a tener una rivalidad mortal con otro músico llamado Varg Vikernes, quien terminó asesinándolo en 1993.
Otro ejemplo más moderno es el caso de Dave Grohl, ex baterista de Nirvana y líder actual de Foo Fighters. Grohl es considerado uno de los músicos más respetados y versátiles del rock contemporáneo. Su pasión por el género lo ha llevado a colaborar con artistas como Queens of the Stone Age, Tenacious D, Paul McCartney y David Bowie.
La lucha por la autenticidad: La confrontación entre posers y True es una batalla cultural que se desarrolla tanto en las redes sociales como en el mundo real. Las disputas en foros y comentarios de YouTube pueden ser épicas o a veces despiadas llenas de insultos y de argumentos con o sin razón, ambas partes defienden apasionadamente su perspectiva, arrojando datos y anécdotas para afirmar su superioridad, pero es importante recordar que en el fondo, ambas facciones comparten el amor por la música y su deseo de ser parte de una comunidad que los acepte.
Un ejemplo divertido de esta lucha se puede ver en el episodio de South Park titulado “Make Love, Not Warcraft”, donde los protagonistas se enfrentan a un jugador que los molesta en el juego online World of Warcraft. Los chicos deciden crear sus propios personajes inspirados en bandas de metal como Slayer, Pantera y Metallica, mientras que el villano se hace llamar “Nelson” y usa una camiseta de Britney Spears.
Un ejemplo más serio se puede ver en el documental Metal: A Headbanger’s Journey, donde el antropólogo y metalero Sam Dunn explora las diferentes ramas y subculturas del metal en el mundo. En su viaje, Dunn entrevista a músicos, fans y expertos sobre la historia, la filosofía y la estética del género, el documental muestra cómo el metal ha sido un espacio de resistencia, creatividad y diversidad para millones de personas.
Entonces es verdad que la rivalidad entre posers y True puede ser entretenida, pero también es real que muchas veces sobrepasa los límites del entretenimiento y puede causar conflictos graves como ya lo hemos visto en varias escenas locales en el mundo. Esta diferencia ha causado tragedias, muertes, peleas, demandas, calumnias, injurias y es porque se lleva al plano personal, creo que no tenemos que explicar mucho esto, todos los que vivimos el rock apasionadamente hemos sido parte de algún conflicto.
Pero entonces es crucial recordar que el mundo del rock acoge a todos los que encuentran una conexión con él, es un camino personal que cada individuo recorre de manera distinta. El rock es una fuerza poderosa que puede unir a las personas y permitirles expresarse libremente y hay que darle cabida a tod… neeeeeeeeeeeh, mentiras, hay quienes crees que la cumbia es rock y la música es una jajajaja. ¡Posers!
Colombia
Ya están abiertas las nominaciones a la XVII entrega de los Premios Subterránica Colombia

Los Premios Subterránica abren oficialmente el proceso de nominaciones para su XVII entrega, consolidando una vez más un espacio que lejos de responder a modas o coyunturas comerciales, se ha convertido en uno de los pocos reconocimientos con verdadera lectura de escena en el rock colombiano. No se trata únicamente de un premio nacional. Subterránica ha logrado, con el paso de los años, articular una plataforma con resonancia regional e incluso internacional, conectando procesos independientes, circuitos alternativos, autogestión y memoria histórica en un país donde la cultura rock sigue sobreviviendo más por insistencia que por apoyo estructural.
Desde su creación, los Premios Subterránica han funcionado como un archivo vivo del rock colombiano, registrando no solo discos y canciones, sino también trayectorias, escenas locales, periodismo musical, gestión cultural y esfuerzos comunitarios que rara vez encuentran espacio en los grandes medios o en los premios tradicionales. Esa mirada amplia, incómoda y deliberadamente independiente es la que les ha permitido sostenerse durante diecisiete ediciones sin perder identidad ni diluir su criterio.
Como cada año la edición 2026 tendrá un énfasis especial, alineado con las discusiones actuales de la escena y el contexto cultural del país, el cual será revelado más adelante. Por ahora, el llamado está abierto para que artistas, bandas, gestores, medios y públicos participen en el proceso de nominación, entendiendo que Subterránica no es un premio de inscripción automática ni de marketing, sino un ejercicio de lectura colectiva del ecosistema rock nacional.
Como parte de la evolución natural del premio, esta edición profundiza decisiones que no son cosméticas, sino políticas y culturales. Categorías como Mejor Riff del Año y Mejor Letra del Año, introducidas el año pasado, llegaron para quedarse porque ponen el foco en el oficio, en la composición y en los elementos que realmente sostienen una canción más allá del ruido promocional. Del mismo modo, el reconocimiento al Artista Nuevo del Año adquiere desde ahora un peso simbólico mayor al llevar el nombre de Juliana Gómez Tarrá, amiga, música excepcional y fuerza imparable de la naturaleza, cuya memoria sigue viva en la escena y cuyo legado representa exactamente lo que Subterránica busca visibilizar en las nuevas generaciones. Categorías como Trayectoria Independiente, Activismo y Música y Aporte a la Memoria del Rock Colombiano refuerzan la idea de que el rock no es solo un sonido, sino una práctica cultural sostenida en el tiempo, con impacto social, político y comunitario. En esa misma línea, desde hace un año se tomó la decisión de separar la voz gutural de la voz natural, reconociendo técnicas, contextos y exigencias completamente distintas, y de eliminar las divisiones de artista masculino y femenino, entendiendo que el talento no necesita segregarse por género para ser evaluado con justicia. Estas decisiones confirman que los Premios Subterránica no solo observan la escena, sino que dialogan con ella, la cuestionan y la acompañan en su transformación.
El interés que ha despertado esta nueva convocatoria confirma la vitalidad y la complejidad del rock colombiano. Solo en la primera semana de apertura se han recibido más de 300 prenominaciones, una cifra que habla no solo del volumen de proyectos activos, sino de la diversidad de propuestas, sonidos, territorios y enfoques que conviven hoy dentro de una escena tan fragmentada como fértil. Lejos de una narrativa de crisis permanente, estos números revelan un movimiento amplio, descentralizado y en constante mutación.
Las nominaciones deben enviarse por correo electrónico a director@subterranica.com y están abiertas para producciones, proyectos y procesos que hayan tenido actividad relevante durante el periodo evaluado que es enero de 2025 hasta marzo de 2026. Como es tradición, el proceso no se limita a la música grabada, sino que reconoce el valor del trabajo en vivo, la palabra escrita, la imagen, la gestión cultural y el impacto social del rock como herramienta de expresión y transformación.
Las categorías habilitadas para esta XVII entrega abarcan distintos niveles de la escena y reflejan la filosofía integral del premio.
Categorías principales
Disco del Año
Canción del Año
Artista del Año
Premio Juliana Gómez Tarrá al Artista Nuevo del Año
Mejor Voz
Mejor Voz Gutural
Mejor Guitarrista
Mejor Bajista
Mejor Baterista
Categorías por géneros
Mejor Banda Fusión, modernizaciones, tropidelia o folclorizaciones
Mejor Banda de Metal (todos los géneros)
Mejor Banda de Rock (rock, hard rock)
Mejor Banda de Punk / Hardcore
Mejor Banda Progresiva / Post-Rock
Mejor Banda de Blues, Jazz o Blues-Rock
Escena en vivo
Mejor Show en Vivo
Mejor Gira Nacional o Internacional
Mejor Festival Independiente
Mejor Venue Rock
Mejor Letra del Año
Mejor Riff del Año (cualquier instrumento)
Periodismo musical y contenido
Mejor Medio de Rock
Mejor Artículo de Periodismo Musical
Mejor Cobertura de la Escena
Mejor Podcast o Programa Radial Rock
Mejor Fotografía Musical
Audiovisual y estética
Mejor Videoclip
Mejor Arte Gráfico / Portada
Gestión, industria y autogestión
Mejor Gestor o Gestora Cultural
Mejor Uso de Plataformas Digitales
Mejor Proyecto de Circulación Internacional
Mejor Iniciativa de Formación Musical
Mejor Proyecto Comunitario desde el Rock
Categorías Subterránica
Premio Subterránica
Trayectoria Independiente
Activismo y Música
Aporte a la Memoria del Rock Colombiano
Los Premios Subterránica continúan funcionando como un espacio de validación entre pares, de construcción de memoria y de visibilización de procesos que, sin este tipo de plataformas, quedarían condenados a la dispersión o al olvido. La XVII entrega no es solo una nueva edición, es una nueva oportunidad para leer el presente del rock colombiano con rigor, criterio y conciencia histórica.
Festivales e Industria
Unos Grammy 2026 en donde nadie se calló y la elección de Bad Bunny es un claro mensaje político.

La noche de los Grammy 2026 dejó muchas lecturas posibles, pero una se impone por encima del resto y atraviesa tanto el escenario como el contexto social en Estados Unidos, el máximo galardón entregado a Bad Bunny por Debí Tirar Más Fotos no puede leerse únicamente como un reconocimiento artístico. Es, guste o no, una afrenta frontal de la Academia a un clima político cada vez más hostil hacia la cultura latina, hacia el español como lengua viva y hacia una comunidad que sigue siendo tratada como invitada incómoda incluso cuando sostiene buena parte de la industria del entretenimiento.
Que el Álbum del Año recaiga en un disco íntegramente atravesado por identidad latina, referencias culturales propias y una narrativa que no se acomoda al molde anglosajón tradicional, ocurre en un momento especialmente tenso, en el momento más beligerante cuando Bad Bunny dice que no sabe decir “contaminado” en Inglés, el recinto estalló en aplausos. En las semanas previas, figuras públicas y comentaristas ligados al entorno conservador volvieron a instalar el discurso de que “hay que aprender inglés para pertenecer”, llegando incluso a sugerir que el español debía quedar fuera de eventos masivos como el Super Bowl. En ese contexto, la Academia no solo premia un álbum sino que envía un mensaje. Uno que incomoda, que molesta y que contradice de forma explícita esa idea de asimilación forzada.
El Grammy a Bad Bunny funciona así como una declaración simbólica de resistencia cultural dentro del corazón mismo de la industria estadounidense. No es casualidad y tampoco es neutral. La música popular siempre ha sido un campo de disputa y esta vez la Academia decidió pararse del lado de una realidad demográfica, social y cultural que ya no puede seguir siendo ignorada. Que ese gesto sea suficiente o no es otra discusión, pero el gesto existe y pesa.
Más allá de ese gran titular, la ceremonia volvió a exhibir las contradicciones históricas de los Grammy en categorías que parecen diseñadas para no entender lo que premian. El rock, como casi todos los años, salió mal parado. Que Turnstile se lleve el premio a Mejor Álbum de Rock confirma una confusión persistente, no tienen ni idea de los géneros músicales, especialmente del Metal, rock, punk y otros. Turnstile es una gran banda, con una propuesta sólida y contemporánea, pero no es metal, ni siquiera se mueve dentro de lo que tradicionalmente se ha entendido como rock pesado. El problema no es Turnstile, es la categoría. Una categoría que mezcla sonidos, escenas e historias que no dialogan entre sí y que termina vaciando de sentido cualquier intento de lectura musical seria.
Esa misma confusión se repite, con aún más ruido, en el terreno latino. La insistencia de la Academia en combinar rock y alternativo latino en una sola categoría es una decisión profundamente errada desde lo cultural. No se trata de un tecnicismo ni de una pelea de nicho. El rock latino y la música alternativa latinoamericana responden a tradiciones distintas, públicos distintos y recorridos históricos que no deberían ser empujados a competir entre sí por falta de voluntad curatorial. Juntar esos mundos no los fortalece, los diluye.
Mientras tanto, otras decisiones de la noche dejaron claro que el Grammy sigue funcionando mejor como termómetro industrial que como brújula artística. Kendrick Lamar consolidó su lugar como figura central del rap contemporáneo, Lady Gaga reafirmó su dominio del pop vocal, y el R&B mostró una salud creativa que contrasta con la precariedad conceptual de otras categorías. En ese sentido, la ceremonia fue tan predecible como reveladora: cuando la Academia entiende el género, acierta; cuando no, improvisa.
Pero nada de eso opacó el peso simbólico del premio mayor. El Álbum del Año no solo coronó a Bad Bunny como artista, sino que convirtió su obra en un punto de fricción cultural. En un país donde el español sigue siendo tratado como lengua secundaria pese a ser hablado por decenas de millones de personas, el Grammy más importante entregado a un disco latino es un recordatorio incómodo de una realidad que ya no cabe debajo de la alfombra.
La música no cambia gobiernos, pero sí expone contradicciones. Y este Grammy, más que celebrar una tendencia, dejó en evidencia que el centro de la cultura popular estadounidense ya no es monolingüe, ni monocultural, ni puede seguir fingiendo que lo es.

LISTA DE GANADORES EN LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS
Álbum del Año
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
Grabación del Año
Luther – Kendrick Lamar con SZA
Canción del Año
Wildflower – Billie Eilish
Mejor Interpretación Vocal Pop Solista
Messy – Lola Young
Mejor Álbum Pop Vocal
Mayhem – Lady Gaga
Mejor Artista Nuevo
Olivia Dean
Mejor Álbum de Rap
GNX – Kendrick Lamar
Mejor Canción de Rap
TV Off – Kendrick Lamar con Lefty Gunplay
Mejor Interpretación de Rap
Chains & Whips – Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice
Mejor Colaboración Rap/Cantada
Luther – Kendrick Lamar & SZA
Mejor Álbum de R&B
Mutt – Leon Thomas
Mejor Interpretación de R&B
Folded – Kehlani
Mejor Canción de R&B
Folded – Kehlani
Compositor del Año (No Clásico)
Amy Allen
Productor del Año (No Clásico)
Cirkut
Mejor Álbum de Música Alternativa
Songs of a Lost World – The Cure
Mejor Álbum de Rock
Never Enough – Turnstile
Mejor Canción de Rock
As Alive as You Need Me to Be – Nine Inch Nails
Mejor Actuación de Rock
Changes (Live From Villa Park) – Yungblud con Nuno Bettencourt y Frank Bello
Mejor Video Musical
Anxiety – Doechii
Mejor Grabación Dance/Pop
Abracadabra – Lady Gaga
Mejor Álbum Dance/Electrónica
Eusexua – FKA twigs
Mejor Grabación Dance/Electrónica
End of Summer – Tame Impala
Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo
Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande
Mejor Álbum Pop Latino
Cancionera – Natalia Lafourcade
Mejor Interpretación Pop Solista
Messy – Lola Young
Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino
Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Álbum de Música Urbana
Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
Mejor Álbum Tropical Latino
Raíces – Gloria Estefan
Mejor Canción para un Medio Visual
Golden – Huntr/x

Y al final, más allá de la larga lista de ganadores y de los discursos previsibles, los Grammy 2026 dejan una sensación clara, que la Academia sigue siendo un organismo contradictorio, capaz de gestos políticamente significativos y, al mismo tiempo, de errores conceptuales que arrastra desde hace décadas. Premiar a Bad Bunny con el máximo galardón fue una toma de posición en medio de un país que debate su identidad, su idioma y su relación con la cultura latina. Pero ese gesto convive con categorías mal diseñadas, con confusiones de género que perjudican al rock y al metal, y con una mirada latinoamericana todavía filtrada por la simplificación. Los Grammy no son un termómetro perfecto del arte, pero sí un espejo incómodo del poder cultural. Este año reflejaron, con todas sus fallas, una verdad que ya no se puede ignorar, que la música que incomoda, que habla otro idioma y que no pide permiso ya no está en la periferia, está en el centro, aunque a muchos todavía les moleste aceptarlo.
Festivales e Industria
Latinoamérica prepara un choque bestial en Lima, estas son las doce bandas en la final regional de Wacken Metal Battle 2026

Cuando más de 400 bandas de metal decidieron inscribirse este año en uno de los concursos de música más exigentes del planeta, quedó claro que Latinoamérica no solo hace gran cantidad de Metal y Hard Rock, sino que construye escena fuerte y diversa. Este año Wacken Metal Battle 2026 rompió récords de participación en Suramérica, consolidándose como una de las regiones más activas dentro del circuito global que, desde 2004, abrió las puertas al Wacken Open Air, el festival de metal más importante del mundo, celebrado cada año en Alemania.
COLOMBIA:
Después de meses de eliminatorias locales y finales nacionales, cada una cargada de logística, viajes interregionales y una competitividad brutal, el camino de las bandas ha llegado a su punto más alto, se viene la gran final regional de Latinoamérica, que se llevará a cabo en Lima, Perú, el 21 de febrero de 2026. Allí, los grupos que representarán a sus países se enfrentarán por el derecho a representar a toda la región en la etapa global del Metal Battle en Alemania.
La lista de finalistas es impresionante por su alcance geográfico y variedad. Desde Venezuela llegan Visión Real y C.E.R.E.S, representando la pujante escena venezolana y quienes actualmente tienen la bandera de la región. De Colombia, dos actos fuertes como Athemesis y Altars of Rebellion ganaron su derecho a competir tras una final nacional intensa en Bogotá, donde demostraron profesionalismo e identidad territorial descentralizando la música del país.
VENEZUELA:
Ecuador estará presente con Shadow Bullets y Sublevación Post-Mortem, proyectos que han capitalizado su energía underground para destacarse en un circuito bastante competitivo. De Perú, Inkarri y Tepuy llegan con el apoyo de su escena local, fuertes de repertorio y una base de seguidores consolidada. Bolivia deposita sus esperanzas en Invencible y Cremated Existence, bandas que han sorteado enormes desafíos logísticos para posicionarse en estas instancias. Y de Chile, Force y Letalis dos bandas de Heavy Metal que completan el cuadro de finalistas que, en los últimos años, ha crecido en presencia y originalidad. Es la primera vez que Chile participa en Wacken Metal Battle y es uno de los países con más escena en el planeta.
BOLIVIA:
Lo que enfrentan estas bandas no como lo hemos dicho siempre una competencia, sino el resultado de trayectos de meses, de viajes largos para presentarse en eliminatorias locales y nacionales, de ensayos y vida personal, de organizar recursos propios para sostener una participación internacional. En muchos casos, estos grupos han tenido que costear vuelos, alojamientos y equipos por su cuenta, además de cumplir con requisitos logísticos como pasaportes vigentes y repertorios originales que respetan las normas internacionales de la competencia.
ECUADOR:
La complejidad de producir un evento regional de esta magnitud es algo casi impensable pero que se logra gracias a las bandas, público y promotores. Coordinar procesos en seis países distintos, cada uno con sus particularidades culturales, escenarios, públicos y circuitos de metal, requiere una estructura de organización sólida y comprometida. En este sentido, la batalla regional es también un testimonio de la madurez de la escena latinoamericana, que ha sabido articular esfuerzos para competir de tú a tú con bandas de otras regiones del mundo.
CHILE:
Detrás de este proceso está un equipo de promotores que han llevado la competencia desde lo local hasta lo continental. A la cabeza de esta articulación se encuentra Felipe Szarruk, director regional y promotor de Metal Battle Suramérica, a la par, promotores en cada país han hecho posible que las finales nacionales salgan adelante: Raúl Colmenares en Venezuela; Edixón Sepúlveda en Colombia quien también es director logístico regional; Diego Orrego en Ecuador; Gustavo Delgado en Perú; Helmut Jahnsen en Bolivia; Raúl Saavedra como Relaciones Públicas de la región y Evelyn Jayson en Chile. Es un equipo multicultural, transnacional y muy comprometido que lleva tres años ya trabajando para darle a las bandas un circuito único. Muchas más personas involucradas que son ejes en cada área.
PERÚ:
La final regional en Lima no solo será un espectáculo musical producido por Xaria Music a la cabeza de Gustavo Delgado Pino y Patricio Mendía Hidalgo, será un cruce de historias, identidades y territorios. Será el momento en que las voces de bandas que representan esta diversidad, desde metal tradicional hasta folk Metal y variantes más extremas y contemporáneas, se encuentren en una competencia que trasciende fronteras. Más allá del resultado, el solo hecho de llegar hasta aquí, enfrentando barreras económicas, geográficas y organizativas ya es una victoria para la escena metalera latinoamericana.
Y en el horizonte, más allá de Lima, está el objetivo supremo, el escenario del Wacken Open Air en Alemania, ese festival legendario que desde hace décadas reúne a amantes del metal de todo el mundo y representa la cima de la aspiración para muchas de estas bandas.
Teatro kantaro
21 de febrero de 2025
Av tacna 225 lima
Gran final regional South America Northen Region
https://www.instagram.com/cckantaro?igsh=MWpqazVrYWJ3MWYzZQ==
Capacidad para público: 600
-

 Colombia3 años ago
Colombia3 años agoTremendo Regreso: Mauricio Milagros, ex vocalista de Superlitio, lanza su proyecto en solitario en un evento íntimo.
-

 Latinoamérica3 años ago
Latinoamérica3 años agoMala Entraña: el regreso de la banda de Metal neoyorquina.
-

 Colombia2 años ago
Colombia2 años agoLas 10 Bandas Colombianas de Rock y Metal del 2024 para Subterránica
-

 Latinoamérica3 años ago
Latinoamérica3 años agoEl cantautor Frank Morón regresa estrenando nuevo single titulado “Tu Farsa”.
-

 Colombia1 año ago
Colombia1 año agoNominados a la XVI Entrega de los Premios Subterranica Colombia 2025: Edición Guerreros del Rock
-

 Festivales e Industria1 año ago
Festivales e Industria1 año ago¿Qué le espera a la industria de la música en 2025? Los cambios y tendencias que marcarán el futuro
-

 Colombia1 año ago
Colombia1 año agoIbagué Ciudad Rock Confirma su Cartel para la Edición XXIII de 2024
-

 Colombia3 años ago
Colombia3 años agoHaggard regresa a Colombia como parte de su gira latinoamericana.