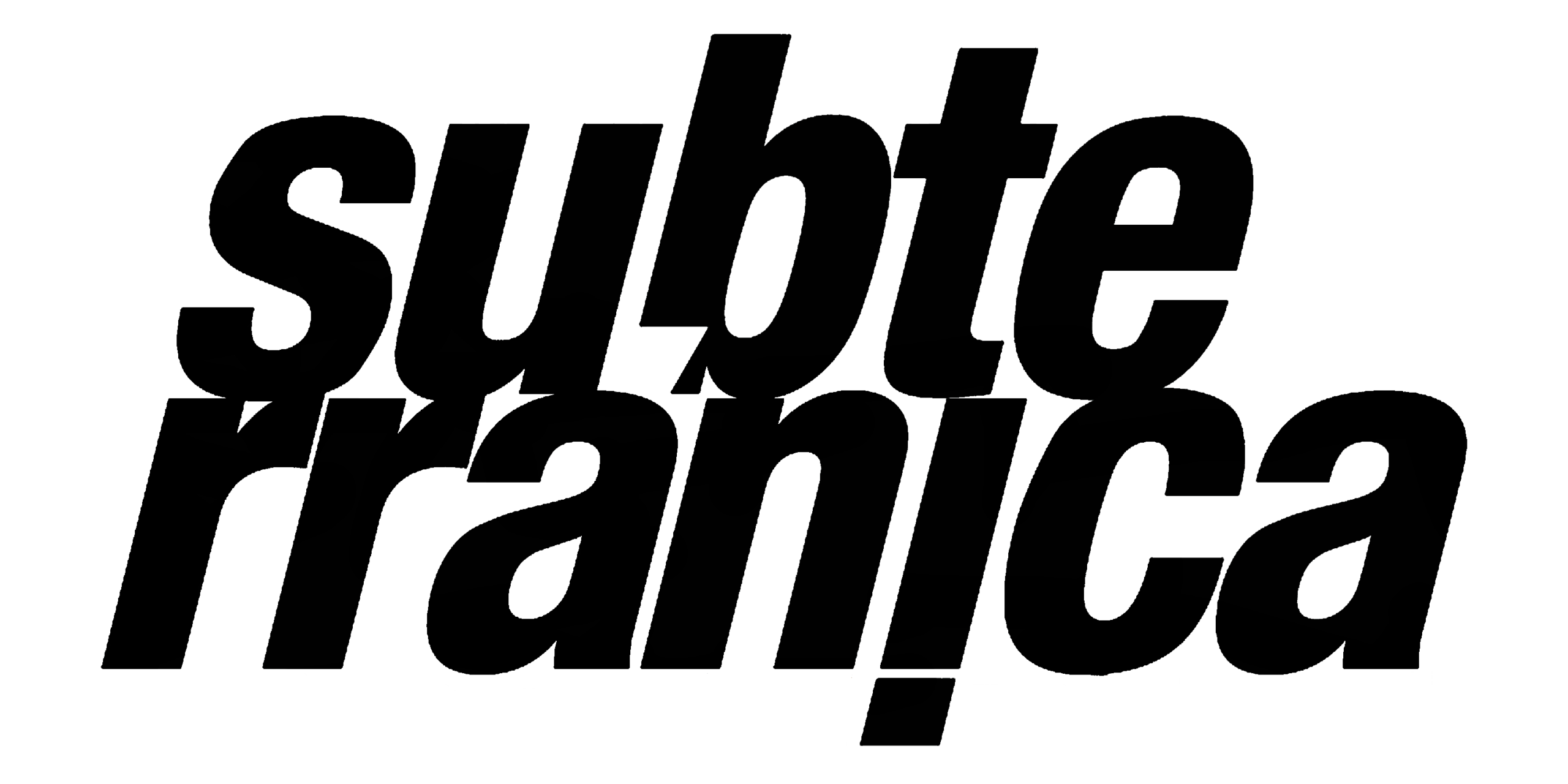Colombia
De Valledupar a Black Sabbath: ¿Existe una conexión entre el vallenato y el heavy metal?

Hoy he decidido darle rienda suelta a este teclado y compartir con ustedes una de mis teorías más locas pero que extrañamente ha ido tomando forma, así como han tomado forma algunas de las ideas descabelladas que terminan en tesis o en libros; pues bueno, hoy quiero decirles que por allá, en los sueños más extraños y lejanos podría existir la posibilidad de que Jimmy Hendrix no hubiera existido sin que primero hubiera existido Francisco El Hombre y acá les voy a dar mis argumentos para ver si de pronto algún académico aventurero se lanza a comprobarlo, yo cumplo con crear este demonio y ustedes de exorcizarlo.
Durante años he estado pensando en las historias, conectando puntos y buscando las similitudes ocultas entre diferentes géneros musicales, así nació mi libro “Distorsiones: Reconfigurando el rock colombiano”. En mi búsqueda incansable, me he preguntado si es posible que el heavy metal, uno de los géneros más influyentes y emblemáticos de la música contemporánea, tenga sus raíces o al menos una influencia del valle de Upar, en el norte de Colombia. Ya sé que gritaron, se halaron los pelos y puede sonar muy loco, pero al unir las piezas de un rompecabezas musical que parecía imposible, he encontrado una teoría que podría no estar tan alejada de la cordura señores.
¿Qué tal si el legado del legendario juglar vallenato Francisco el Hombre, quien supuestamente hizo un pacto con el diablo para tocar su acordeón con maestría, llegó hasta los oídos de músicos de blues en los Estados Unidos e influenció el género con este folclor y dio origen a la leyenda de Robert Jhonson? Así entonces al ser el blues el padre del rock and roll y este el padre del Metal ¿podría Jimmy Hendrix haber sido inspirado por la música de los juglares de la costa colombiana? En este artículo les voy a presentar mi teoría y exploraré las posibles conexiones entre el vallenato y el blues, así que abra esa mente, ábrala bien y póngale ojo a lo que le cuento acá.

La ruta de comercio de esclavos desde España a México era parte del comercio atlántico de esclavos, que consistía en el traslado forzado de millones de africanos hacia América para trabajar como mano de obra en las plantaciones de caña de azúcar, tabaco, algodón y otros productos. Este comercio se dividió en dos épocas: el Primer Sistema Atlántico y el Segundo Sistema Atlántico.
El Primer Sistema Atlántico fue el comercio de africanos esclavizados hacía las colonias americanas de los imperios español y portugués. Los barcos salían de Sevilla o Lisboa cargados de mercancías que intercambiaban por esclavos en las costas de África occidental. Luego cruzaban el océano hasta llegar al Caribe o al golfo de México, donde vendían los esclavos a los colonos. Finalmente regresaban a Europa con productos americanos como azúcar, tabaco, cacao y plata.
El Segundo Sistema Atlántico fue el comercio de africanos esclavizados hacia las colonias americanas de los imperios británico, francés, holandés y danés. Los barcos salían de diferentes puertos europeos cargados de manufacturas que intercambiaban por esclavos en las costas de África occidental o central. Luego cruzaban el océano hasta llegar al Caribe o a la costa atlántica de América del Norte o del Sur, donde vendían los esclavos a los plantadores.
Finalmente regresaban a Europa con productos americanos como azúcar, algodón, café y ron. Ambos sistemas formaron parte del llamado triángulo comercial, que implicaba un intercambio desigual entre Europa, África y América. El comercio atlántico de esclavos fue una de las mayores atrocidades de la historia humana, que causó la muerte y el sufrimiento de millones de personas y tuvo profundas consecuencias sociales, económicas, culturales y demográficas, es una historia terrible pero nos demuestra una cosa, es muy probable que algún esclavo del valle de Upar, del Caribe colombiano terminara echando cuentos en el delta del Misisippi, contando esa historia de Francisco el hombre e influenciando para siempre el imaginario de lo que se estaba creando en Norteamérica como “Blues”.
Y sí, ya sé que por ahora no hay evidencia histórica concluyente que indique que el vallenato haya influenciado directamente al blues, pero es posible que durante la época de la esclavitud, los esclavos africanos hayan compartido elementos culturales y musicales entre ellos. Es probable que estas interacciones hayan dado lugar a la creación de diferentes géneros musicales, incluyendo el blues y el vallenato ¿No?

La conexión entre el vallenato y el blues
El vallenato es un género musical que nació en la Región Caribe de Colombia, en los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena, tiene influencia europea ya que el acordeón fue traído por pobladores alemanes a Riohacha, a finales del siglo XIX, pero ojo, cuando comenzó también usaba la guitarra, la misma que usaba el Blues. También tiene influencia de la cultura africana, con la caja vallenata y la guacharaca, instrumentos de percusión que le dan el ritmo a la melodía y tiene una influencia de la cultura indígena por las leyendas y mitos que inspiraron las letras de las canciones. El vallenato se llama así por ser originario del Valle de Upar, hoy Valledupar, donde se cuentan muchas historias de piratas, guerras, fantasmas y hombres que se transforman en animales.
Una de esas historias es la de Francisco el Hombre, un legendario juglar que se enfrentó al diablo tocando el acordeón al revés.
Acá viene algo loco, la historia de Francisco el Hombre es muy parecida a la de Robert Johnson, un famoso guitarrista de blues que también se dice que vendió su alma al diablo a cambio de su talento. Según la leyenda, Robert Johnson era un músico mediocre que desapareció por un tiempo y volvió convertido en un virtuoso de la guitarra. Se cree que en ese lapso hizo un pacto con el diablo en el cruce de las carreteras 61 y 49 en Clarksdale, Mississippi y al igual que Francisco el Hombre, Robert Johnson tuvo que enfrentarse al diablo tocando su instrumento al revés ¿coincidencia?
Ahora repasemos más coincidencias entre los dos géneros porque son increíbles, las dos son músicas que nacen de los pueblos esclavos en un valle, las dos usan un instrumento de viento europeo de la marca Hohner que venía en los barcos que comerciaban esclavos y mercancía, las dos figuras principales se enfrentaron al diablo por sus poderes, los dos géneros tienen leyendas y letras de tristeza y desamor o de amores y fiesta, los dos géneros han sido fusionados para dar cabida a nuevos sonidos y géneros, son demasiadas coincidencias como para no poder dejar la puerta abierta a un dialogo entre estas músicas.
El acordeón vallenato no fue creado como se conoce ahora, que incluso hay uno específico para el género, la historia es muy poderosa e interesante, el acordeón fue llevado por pobladores alemanes a Riohacha a finales del siglo XIX. Sin embargo, el instrumento llegó dañado y los músicos locales tuvieron que arreglarlo como pudieron. Así, le quitaron algunas teclas y botones, y le cambiaron la afinación. De esta manera, crearon un sonido único y diferente al original, así fue que nació el acordeón vallenato, más o menos como cuando Tom Morello de Rage Against de Machine desarmó y volvió a armar un pedal y le quedó tan mal que le dio el sonido característico a sus solos, pero lo interesante es que en esos barcos también venían las armónicas Hohner, también alemanas y ¿que fabricaba Hohner? ¡Pues acordeones desde 1857!

En el blues, la armónica es un instrumento muy importante que aporta expresividad y sentimiento a las canciones. Algunos de los grandes armonicistas de blues son Little Walter, Sonny Boy Williamson, James Cotton y Charlie Musselwhite, en el vallenato, la armónica no es un instrumento tradicional, pero algunos artistas la han incorporado a sus fusiones con otros géneros. Por ejemplo, Carlos Vives ha usado la armónica en algunas de sus canciones, como La tierra del olvido y ha sido usada por muchos exponentel del género a lo largo de la historia.
Ahora, en la parte musical el blues y el vallenato tienen algunas similitudes en su estructura musical, pero también hay diferencias notables.
En términos de tempo, ambos géneros son relativamente lentos y tienen un ritmo suave y cadencioso, pero el blues es generalmente más lento y se caracteriza por un ritmo más letárgico y un enfoque en las pausas y los silencios. En la composición, tanto el blues como el vallenato a menudo se basan en la repetición de patrones y progresiones de acordes, el blues típicamente sigue una estructura de doce compases, mientras que el vallenato a menudo sigue una estructura de cuatro o ocho compases, ambos géneros también pueden incorporar elementos de improvisación, especialmente en la guitarra o el acordeón y esta es una de las mejores coincidencias.
Ahora miremos algunos de los contras que podría tener esta teoría y los argumentos con los cuales cualquier investigador en música me la refutaría fácilmente:
• No hay pruebas de que haya habido un esclavo que llevara las leyendas del vallenato al Mississippi. Además, las leyendas del vallenato son muy locales y específicas de la región caribeña de Colombia, mientras que las leyendas del blues son más universales y simbólicas.
• No hay pruebas de que los músicos de blues imitaran el sonido del acordeón con la armónica. De hecho, la armónica se usaba en el blues antes de que el acordeón llegara a Colombia. La armónica tiene su origen en China y se difundió por Europa y Estados Unidos en el siglo XIX.
• No hay pruebas de que los músicos de blues percutieran la guitarra por falta de tambores. De hecho, el blues se originó en las plantaciones del sur de Estados Unidos, donde los esclavos africanos tenían acceso a tambores y otros instrumentos de percusión. La guitarra se incorporó al blues más tarde, como una forma de acompañar la voz y crear solos.
Así que para que esta teoría fuera respaldada por una duda probable, se necesitarían pruebas, pruebas tangibles e irrefutables, pruebas documentales o testimoniales de que hubo un esclavo que llevó las leyendas del vallenato al Mississippi y que las transmitió a los músicos de blues, pruebas musicales o técnicas de que los músicos de blues imitaron el sonido del acordeón con la armónica y que lo hicieron por influencia del vallenato, pruebas históricas o culturales de que hubo un contacto o un intercambio entre los músicos de blues y vallenato en algún momento y lugar y creo que este tipo de pruebas por la época en que se dieron los hechos son muy difíciles de encontrar y una investigación así costaría mucho dinero y la verdad le daría más tristeza y rabia que otra cosa a la comunidad musical.
Pero entonces no es descabellada y pensarlo es increíble ya que sabemos que algunos esclavos que llegaban a Colombia eran llevados al Mississippi para trabajar en las plantaciones de algodón, donde entraron en contacto con otros esclavos que cantaban canciones de trabajo y espirituales que darían origen al blues y las coincidencias presentadas en mi artículo, o si quieren llamarlo en “mi viaje”, podrían sugerir que hubo una influencia directa del vallenato en el blues, o al menos una conexión oculta entre ellos.
Hoy recuerdo a mis compañeros en la maestría cuando les llegué con la teoría de que la mayoría de lo que en el país llamaban “rock colombiano” no era en realidad rock, todos decían que era improbable, con el tiempo demostré que era cierto y aporté dos géneros musicales nuevos que son la modernización y la folclorización para clasificar correctamente estas músicas, lo publiqué en mi tesis Distorsiones reconfigurando el rock colombiano, también demostré que rock al parque era corrupto algo que para todos era improbable y que ahora está demostrado por la contraloría de la nación. A veces de lo improbable salen cosas hermosas y entonces tengo el derecho a pensar que Black Sabbath puede ser un descendiente directo de Alberto Fernández Mindiola.
La huella de un sueño no es menos real que la de una pisada. -George Duby-
@felipeszarruk, doctorando en periodismo, magister en estudios artísticos, comunicador social y músico, director de Subterránica.
Colombia
Seis fechas para el ska, el punk y el reggae en Bogotá

Bogotá se alista para recibir Ska Punk Reggae Parties 2026, un circuito de seis fechas que apuesta por algo cada vez más necesario en la ciudad: circulación real, trabajo colectivo y fortalecimiento de la escena independiente desde los sonidos que históricamente han sido música de resistencia.
Entre el 31 de enero y el 28 de marzo de 2026, el circuito recorrerá tres espacios clave de Chapinero —Boro Room, Latino Power y Relevent Music Hall—, consolidando una alianza entre artistas, productores y venues que entienden que la escena no se sostiene con eventos aislados, sino con procesos continuos y bien estructurados.
El proyecto es liderado por El Punto Ska, agrupación ganadora de la Beca LEP Rutas Culturales 24/7 de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y con una trayectoria sólida no solo como banda, sino como agente cultural. Desde ahí se han gestado iniciativas como Ska Para Todos Fest y El Concierskazo Fest, cuya próxima edición tendrá lugar el 1 de marzo de 2026 en el Teatro al Aire Libre La Media Torta, reafirmando una línea de trabajo que combina música, gestión y comunidad.
Ska Punk Reggae Parties 2026 nace de una convocatoria abierta impulsada desde la propia escena, con la intención de escuchar nuevos proyectos, ampliar el diálogo entre generaciones y abrir espacio a propuestas no solo de Bogotá, sino también de otros territorios. El resultado fue una respuesta contundente: 58 proyectos inscritos, de los cuales 20 fueron seleccionados mediante un proceso de evaluación claro y transparente, a los que se suman cuatro artistas invitados para una fecha especial.
Cada jornada del circuito mantiene una curaduría coherente y diversa: una banda de ska, una de reggae, una de punk y un DJ, apostando por el cruce de públicos, la circulación efectiva de los proyectos y el fortalecimiento de una comunidad que se reconoce en la diferencia.

Los carteles se distribuyen así:
El 31 de enero en Boro Room, con Ley Ska, Asamblea Feeling Roots, Los Sordos y Mr Tosh en los platos.
El 14 de febrero en Latino Power, con Big Beaters, Los Makonnen, Dosiis y Diego 25.
El 21 de febrero en Boro Room, fecha especial encabezada por El Punto Ska, Alto Grado, Chite y Fat Bastard.
El 28 de febrero en Relevent Music Hall, con Atrapamoskas, Los Candelarians, Los Highros y Matjahman.
El 14 de marzo en Latino Power, con La Farsa, Juan Camacho & La Roots Stop, Kaoz Kapital y La Calandria.
Y el 21 de marzo en Relevent Music Hall, cerrando el circuito con Dama Juana, Fausto Moreno, Lost Take y Zeta Pe.
Más allá de la programación, el circuito pone énfasis en condiciones técnicas dignas, organización profesional y trato respetuoso, entendiendo que el bienestar de artistas y públicos es parte fundamental del crecimiento de la escena.
En cuanto a la boletería, todas las fechas tendrán un valor de $30.000 más servicio en preventa y $40.000 en taquilla, con cerveza incluida. Para quienes quieran vivir la experiencia completa, se ofrece un abono para las seis fechas por $170.000 más servicio, que incluye seis cervezas.
Las boletas pueden adquirirse en Secta Colectiva, La Valija de Fuego, Fun Skateboards y Oi! Distro, así como a través del WhatsApp 310 493 8907 para información y compras directas.
Desde su concepción, Ska Punk Reggae Parties se declara como un espacio antifascista, libre de cualquier forma de discriminación y alineado con el espíritu histórico del ska, el punk y el reggae como músicas de encuentro, resistencia y comunidad. En palabras de Pablo Marroquín, productor general del circuito e integrante de El Punto Ska, se trata de un proyecto nacido desde la experiencia real de tocar, producir y sostener procesos independientes, con la convicción de que hoy más que nunca la escena necesita apoyo mutuo, respeto y espacios donde la diferencia sume.
Con seis fechas, más de veinte proyectos en tarima, más de cien músicos involucrados y una apuesta clara por la circulación independiente, Ska Punk Reggae Parties 2026 se perfila como uno de los circuitos más relevantes del primer semestre del año en Bogotá y una muestra concreta de cómo la escena se fortalece cuando se organiza desde abajo.
Colombia
Las regiones se imponen en Bogotá: Athemesis y Altars of Rebellion ganan la final de Wacken Metal Battle en Colombia

Bogotá explotó en un acto de orgullo regional y entrega absoluta la noche del 17 de enero de 2026. Ace of Spades —el templo del rock en la capital— se llenó hasta la última gota para presenciar una final que no fue solo una competición, fue la constatación de que el metal colombiano tiene músculo, mapa y futuro. La cita era clara… ocho bandas, jurados de primer nivel y dos pasajes a la final regional en Lima, Perú.
Desde el primer riff quedó en evidencia que esto no iba de formatos ni de discursos sino de carácter. Onnix, Soul Disease, Souland, Athemesis, Riptor, Licantropía, Infested Co. y Altars of Rebellion representaron, cada una desde su ciudad, una porción del país que llegó a decir “aquí estamos”, el cartel habló de diversidad estilística y de escenas que crecieron en condiciones adversas para llegar a rendir con solvencia en una noche que exigía todo.

El jurado, conformado por figuras de peso en la música y la gestión —Jorge Burbano, Ángel Niño, Guillermo Moreno, Edixón Sepúlveda y Viviana Cabrera— dio el marco técnico y riguroso que merecía la competencia. Sus decisiones, combinadas con la voz del público —que fungió como un jurado más en la noche— definieron los puestos que quedarán en la memoria.
Cuando se anunció el podio la escena se movió. En tercer lugar quedó Riptor (Cali), una banda que confirmó su prestigio en la escena thrash/alternativa; en segundo lugar Altars of Rebellion (Pasto), veteranos que trajeron a Bogotá la experiencia y la furia que los caracteriza; y en primer lugar, Athemesis (Medellín), que se alzó con la victoria absoluta y el derecho a representar a Colombia en la final regional junto a Altars. Estos resultados fueron comunicados oficialmente en el escenario durante la ceremonia de cierre de la final por los jurados y el equipo de Metal Battle. El voto del público, algo muy interesante lo ganaron Infested Co. Y Licantropía, dos bandas que tienen una base sólida de seguidores que no cualquiera tiene.
La mecánica para este evento no es caprichosa sino dificil y de mucho rigor, esto no ha terminado, las dos bandas viajarán a Lima para disputar la final sudamericana, y de ese cruce saldrá la banda que tendrán la oportunidad de tocar en el Wacken Open Air en Alemania representando a los seis países de la región. Es decir lo que aquí se decidió no es un trofeo local; es una pasarela hacia el circuito global que comienza en este momento.

Más allá del resultado, lo que quedó en claro fue otra cosa, el país dejó de pensar en Bogotá como único eje. Las regiones se impusieron. Medellín, Pasto y Cali dieron muestras de cantera y oficio; Bogotá respondió con público y esfuerzo; y la final se convirtió en una radiografía del metal colombiano contemporáneo, feroz, diverso y profesional. Ese cruce territorial fue, quizá, el mensaje más contundente de la velada.
La producción y la logística —impulsadas por la organización regional y el equipo local en cabeza de Subterránica e Independent Booking Artist Manager— respondieron con precisión. Que la Embajada de Alemania y las estructuras oficiales miren con atención este circuito no es casual, aquí se construye una industria cultural que busca tránsito internacional sin abandonar su independencia. El evento lo confirmó con boletería llena, puntualidad y un cierre de lujo a cargo de Maskhera, invitada especial que coronó la noche.
Para las bandas finalistas —y para quienes compitieron en los heats durante meses— la jornada fue más que una oportunidad, fue la certificación de un trabajo de años. Viajes, ensayos en condiciones difíciles, inversión personal y noches de sala chica se convirtieron en la fórmula que permitió llegar hasta el Ace of Spades y pelear por representar al país. Ese sacrificio es, en el fondo, el verdadero combustible del metal nacional. Bbar y Ace of Spades representan el circuito bogotano que aguanta y que le da honor a rock colombiano.

La victoria de Athemesis y la presencia contundente de Altars of Rebellion como segunda fuerza confirman una tendencia, que el metal colombiano se organiza por regiones, con circuitos propios que ya no dependen exclusivamente de la capital. Esa descentralización es estratégica multiplica voces, itinerarios y posibilidades de exportación. Mañana, cuando las dos bandas lleguen a Lima, llevarán en la mochila no solo su repertorio, sino la representatividad de escenas enteras.
La noche del 17 de enero no terminó con una foto en la tarima nada más; terminó con un pulso nuevo. El metal colombiano demostró que tiene estructura para soñar en grande y músculo para competir fuera. Athemesis, Altars of Rebellion y Riptor se llevan hoy aplausos, pero también la responsabilidad de representar un continente que merece ser escuchado. Y el público que llenó Ace of Spades se va con la certeza de que, cuando las regiones se organizan, ninguna capital puede monopolizar la historia.
A todos !gracias! Nos vemos en Perú.
@felipeszarruk
Colombia
¡Idartes es administrador, no curador! Así secuestran la Media Torta y otros escenarios culturales.

Cualquiera que haya solicitado un escenario público sin participar en convocatorias en el país sabe de lo que va este artículo… son meses de pedir permisos, pasar proyectos, ir a reuniones para que dejen dejen usar algo que es de todos. Pero no, este país es tan amañado y tan deshonesto que no se logra tan fácil, tal vez para ellos es más importante que las bandas amigas agarren el escenario de sala de ensayos que otra cosa. ¿Por qué Idartes y las instituciones que gestionan la cultura en este país son tan corruptas? En estos días han publicado de nuevo varios episodios muy duros para ellos, por ejemplo en Instagram rueda un video en donde se denuncia el incumplimiento en los pagos a contratistas y en los diarios están pidiendo explicaciones por nepotismo y contratos amañados… otra vez.
Pero el problema también son los artistas, los arrodillados… hasta aquí este artículo puede parecer “solo” otro conflicto político entre un gestor incómodo y una entidad cultural, eso que los ignorantes y cómplices llaman “una pataleta”. Pero el problema no es sentimental ni estético, es jurídico y eso es lo que la ignorancia colombiana no ha querido entender ni lo hará jamás. Cuando una entidad pública se apropia de un escenario cultural como si fuera suyo, restringe el acceso a quien le incomoda y administra recursos públicos en función de afinidades políticas, deja de cumplir su función legal y entra en terreno de desviación de poder, vulneración de derechos colectivos y posible corrupción administrativa. ¿Pero a ustedes no les interesa verdad? Porque lo saben, saben que esto es real, pero si pelean entonces se quedan sin el recurso, porque casi todo artista nacional es mendigo del Estado.
La Constitución colombiana es clara, los bienes de uso público, es decir las calles, plazas, parques y por extensión los equipamientos culturales destinados al uso común son inalienables, imprescriptibles e inembargables. El Consejo de Estado ha dicho que cualquier decisión que restrinja su destinación al uso común o excluya a algunas personas del acceso crea privilegios indebidos y vulnera el derecho colectivo al goce del espacio público. Eso incluye casos en los que una autoridad cierra o restringe un bien de uso público para favorecer intereses particulares, como ocurrió cuando una vía fue bloqueada para beneficio de una empresa privada y la justicia ordenó reabrirla mediante acción popular. Pero ustedes como les digo nuevamente son borreguitos arrodillados lo que hacen es callar y aguantar, llenar formularios y rezar para ser escogidos por la dictadura cultural.
En cultura, la Ley 397 de 1997 va más lejos, ordena al Estado “garantizar el acceso de todos los colombianos a la infraestructura artística y cultural” y asegurar que los ciudadanos puedan acceder a manifestaciones, bienes y servicios culturales “en igualdad de oportunidades”. No habla de “amigos del poder”, ni de “aliados del programa”. Habla de todos.
Cuando Idartes administra la Media Torta o el Jorge Eliécer Gaitán de modo que ciertos gestores o escenas nunca logran usar esos espacios, pese a cumplir condiciones técnicas y artísticas, está rompiendo el principio de igualdad en el acceso a la infraestructura cultural. Y cuando eso recae, de manera sistemática, sobre una persona o colectivo crítico de la institución, el asunto deja de ser un simple mal manejo administrativo y se acerca a una vía indirecta de censura. ¿Cómo hacerle entender esto a un colombiano?
La Corte Constitucional ha sido contundente frente a las “vías o medios indirectos” de restricción a la libertad de expresión, negar licencias, concesiones o accesos a recursos públicos con el propósito abierto o encubierto de silenciar voces críticas constituye una forma de censura prohibida por el artículo 20 de la Constitución y por la Convención Americana de Derechos Humanos. En una sentencia sobre un canal de televisión al que el gobierno intentó ahogar mediante decisiones administrativas, la Corte describió este mecanismo así:
“Se prohíbe el empleo de vías o medios indirectos para restringir la comunicación y difusión de ideas y opiniones, pues pueden generar un efecto disuasivo e inhibidor sobre quienes ejercen la libertad de expresión, impidiendo el debate público”.
Cambie “canal” por “teatro público” y la lógica es exactamente la misma.
Habría que hacerle un tatuaje en el cerebro de cada habitante de esta tierra que diga “Idartes es un administrador, no un curador” pero ya es tarde… ya los tienen a todos pastando.
En el derecho administrativo existe una figura llamada desviación de poder que sucede cuando una autoridad usa sus competencias legales para un fin distinto al previsto por la ley. Si Idartes tiene la competencia para asignar la Media Torta, el fin previsto es garantizar el acceso equitativo a un equipamiento cultural público. Si, en la práctica, usa esa competencia para castigar o excluir a un gestor crítico, se configura una desviación de poder sancionable.
El Consejo de Estado y la Corte Constitucional han dicho hasta el cansancio que la desviación del fin en el uso de bienes públicos puede vulnerar varios derechos colectivos, entre ellos, el goce del espacio público, la defensa y utilización de los bienes de uso público y la moralidad administrativa.
La moralidad administrativa no es una invención como sí lo son las políticas culturales absurdas, la moralidad exige que los funcionarios gestionen recursos públicos de forma imparcial, transparente y ceñida a la finalidad del bien. Cuando un escenario financiado con impuestos se entrega selectivamente a ciertos proyectos y se niega sistemáticamente a otros por razones políticas, esa moralidad se quiebra. No hace falta robarse un peso, basta con usar el poder discrecional como arma.
En el plano disciplinario, la reiteración de negativas arbitrarias también puede configurar falta grave de los funcionarios responsables, al vulnerar principios de igualdad, imparcialidad y finalidad del gasto público. La Procuraduría y las personerías han investigado en otros contextos actos similares: cierre de parques, privatización encubierta de espacios públicos, entrega sesgada de contratos. La cultura no debería ser excepción. Pero ya todos conocen las técnicas de Idartes, Sayco (Privada), Mincultura y otros al usar triquiñuelas para salirse por la tangente como publicar pendejadas en portales de noticias falsas, negar a sus empleados usando el esquema de “contratistas” o reclamar que “les están dañando el nombre”. Patético.
Lo que ocurre con la Media Torta, el Jorge Eliécer o el Colón no es solo un problema de programación; es algo más profundo, se trata de la captura institucional de la cultura por parte de una élite burocrática que decide quién puede existir en el espacio público financiado por todos. Osea operan como una mafia. Normal acá.
La ley dice que los escenarios son de todos; la práctica los convierte en territorio de unos pocos. Esa fractura entre norma y realidad no es un simple descuido: es una forma sofisticada de corrupción política, donde el botín no son ladrillos ni contratos de cemento, sino la capacidad de decidir qué se ve, qué se escucha y qué se recuerda.
Frente a eso, el periodismo cultural tiene una tarea incómoda, dejar de tratar a Idartes y a las demás instituciones como mecenas intocables y empezar a narrarlas como lo que son, administradores de bienes públicos sujetos a escrutinio jurídico y ético. No basta con cubrir festivales; hay que cubrir también cómo se decide quién entra y quién queda afuera. Pero en Colombia el periodismo es un inodoro, un hervidero de oportunistas sin criterio que están también al servicio de quien les puede dar un peso para comer.
Porque cada vez que una entidad pública le cierra la puerta de un teatro a un gestor incómodo, no solo viola la ley y los derechos colectivos, nos recuerda que en Colombia la censura ya no necesita tijeras. Le basta con un escenario vacío, un correo sin respuesta y un funcionario que, desde su escritorio, se cree dueño de lo que en realidad pertenece a todos.
-

 Colombia3 años ago
Colombia3 años agoTremendo Regreso: Mauricio Milagros, ex vocalista de Superlitio, lanza su proyecto en solitario en un evento íntimo.
-

 Latinoamérica3 años ago
Latinoamérica3 años agoMala Entraña: el regreso de la banda de Metal neoyorquina.
-

 Latinoamérica3 años ago
Latinoamérica3 años agoEl cantautor Frank Morón regresa estrenando nuevo single titulado “Tu Farsa”.
-

 Colombia2 años ago
Colombia2 años agoLas 10 Bandas Colombianas de Rock y Metal del 2024 para Subterránica
-

 Colombia11 meses ago
Colombia11 meses agoNominados a la XVI Entrega de los Premios Subterranica Colombia 2025: Edición Guerreros del Rock
-

 Festivales e Industria12 meses ago
Festivales e Industria12 meses ago¿Qué le espera a la industria de la música en 2025? Los cambios y tendencias que marcarán el futuro
-

 Colombia1 año ago
Colombia1 año agoIbagué Ciudad Rock Confirma su Cartel para la Edición XXIII de 2024
-

 Colombia3 años ago
Colombia3 años agoHaggard regresa a Colombia como parte de su gira latinoamericana.