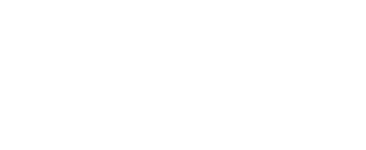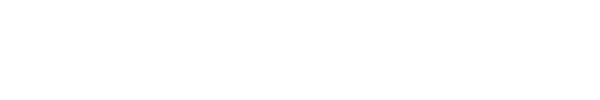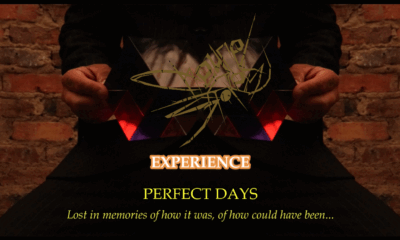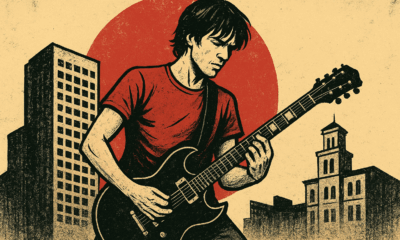Festivales e Industria
La gran importancia de los géneros en la música popular y la necesidad vital de seriedad en el conocimiento y el periodismo cultural.

La era de la posverdad es increíble, se han materializado de manera casi literal las distopias de libros que daban miedo como “1984” o “Un Mundo Perfecto”, nos acercamos cada día más a que películas como Idiocracia sean una realidad, sencillamente la información ha entrado a ser parte de las guerras culturales y la proliferación de medios para que cualquiera publique nos está llevando a una confusión tal que ya es difícil saber qué es y qué no es cierto. Hay personas que han creado sus micromundos a su forma, su gusto y no solo los defienden a muerte basados en el empirismo y la fe como si de una religión se tratase, sino que al igual que el fanatismo religioso, la ignorancia se está convirtiendo en un cáncer que no se puede combatir porque en el tiempo de “los ofendidos” toca callarse para no molestar a nadie. Sucede en todas las áreas del conocimiento y obviamente de una manera más pronunciada sucede en las artes.
La Relevancia Permanente de los Géneros Musicales en un Mundo en Evolución se mantiene de manera importante, pero preocupa mucho la proliferación de las voces sin formación ni conocimientos, que amparados en las redes sociales ahora pueden publicar cualquier cosa que se les venga a la cabeza o que pensaron en una noche de mal sueño e incluso fundamentarla con citas extraídas de ChatGPT para darle un toque de seriedad a un capricho a una distorsión subjetiva de la realidad.
La cuestión de si los géneros musicales siguen siendo relevantes en la era contemporánea ha levantado debates histéricos, algunos argumentan que los géneros han perdido su importancia, citando la fluidez y la evasión de etiquetas por parte de los artistas, así como los cambios en la forma en que consumimos y representamos la música, pero tengo que invitarlos a analizar esta perspectiva desde una óptica más amplia, reconociendo que los géneros musicales mantienen una influencia profunda en la forma en que percibimos, consumimos y nos relacionamos con la música, lo que busco con este artículo es explorar la continua relevancia y evolución de los géneros musicales en un mundo en constante cambio basado en el conocimiento acumulado por siglos sobre la teoría y la estructura no solo musical sino social de los géneros para defender el conocimiento, no mío, sino el universal de la música que está siendo manipulado por discursos absurdos por personas que están dentro de la generación del todo vale y el nada importa y que ya alcanzaron la edad para comenzar a publicar y a influir en la sociedad y lo están haciendo en algunos casos de maneras funestas en medios que alguna vez fueron importantes para la música popular como la revista “Shock” o la “Rolling Stone” y que ahora esgrimen banderas de ignorancia las cuales quieren hacer pasar como ensayos casi académicos.
En apariencia, los géneros musicales son categorías que ordenan y establecen fronteras entre estilos musicales en función de elementos compartidos, como la instrumentación, el tempo o la temática lírica… a lo largo de la historia, la industria fonográfica ha utilizado los géneros para segmentar a los consumidores y representar a diversas comunidades sociales, desde sus primeros días los géneros no solo han definido la sonoridad de la música, sino que también han encapsulado identidades y representaciones culturales, oh palabras que deben sonar anticuadas y odiosas para muchos hoy en día de lenguaje tan fácil.

Los géneros musicales no solo se refieren a elementos formales; también encapsulan históricamente la representación de grupos sociales y comunidades, durante décadas han sido utilizados para hablar de identidades y representaciones culturales, por ejemplo, el surgimiento de géneros como el country y el R&B en la década de 1920 no solo se centró en la sonoridad, sino también en la segmentación de comunidades de consumidores, marcando un inicio temprano en la conexión entre género musical e identidad social.
La llegada de artistas icónicos como Madonna en los años 80 marcaron un cambio fundamental en la percepción de los géneros musicales. Madonna capitalizó la conexión entre la imagen del artista y su música, redefiniendo la relación entre los músicos y sus audiencias. Su capacidad para jugar con los ritmos del momento y al mismo tiempo proporcionar una representación poderosa habló a comunidades con gustos individuales, otorgándoles la ilusión de ser representados.
A pesar de la amalgama de géneros musicales y las colaboraciones entre artistas de diferentes orígenes, los géneros siguen siendo relevantes. La experimentación y fusión de estilos demuestran la versatilidad de los músicos para crear nuevas expresiones artísticas. Estos cruces de géneros aún ocurren dentro de un marco de clasificación, donde se presentan como híbridos o fusiones, subrayando que los géneros siguen siendo esenciales para la organización y comprensión de la música.
La noción o mejor “la ilusión” de un consumo postgénero no implica la desaparición de los mismo, sino una adaptación y expansión de las formas en que los consumidores se relacionan con la música. La atención a la identidad de género, lo queer y la autenticidad de los artistas señala que los consumidores buscan verse validados en los artistas y en sus discursos, la relación entre el artista y la audiencia ha evolucionado, permitiendo una mayor identificación y participación de la audiencia en la creación de su propia identidad a través de la música.
Para comprender la relevancia de los géneros musicales, es fundamental analizar cómo se han desarrollado a lo largo del tiempo, no son entidades estáticas; están en constante evolución y cambio, adaptándose a nuevas influencias, tecnologías y culturas. De acuerdo con Negus (1999), los géneros son “formas específicas de práctica musical asociadas con ciertos tipos de actividades de producción, audiencias y contextos tecnológicos”. Esto resalta la interconexión entre la música y su contexto sociocultural.
La dinámica de los géneros musicales radica en su capacidad para representar y conectar a las personas. Por ejemplo, en el libro “La Música de las Sociedades Humanas” de Nettl (2005), se argumenta que los géneros musicales son esenciales para la identificación y cohesión de una comunidad. Estos géneros no solo establecen una estructura musical, sino que también definen subculturas y comportamientos asociados. Por tanto, los géneros no solo se limitan a la música en sí, sino que también abarcan valores, tradiciones y modos de vida.
También juegan un papel vital en la construcción y expresión de la identidad cultural. Según Bennett (2000), la música es “una forma en que las personas piensan sobre su lugar en el mundo y sobre sus relaciones sociales”, los géneros musicales se convierten en una herramienta mediante la cual las personas pueden identificarse con ciertos grupos sociales, valores y tradiciones culturales.
Esta identificación cultural se ha consolidado a lo largo de la historia, dando lugar a la formación de subculturas y movimientos sociales. Por ejemplo, el surgimiento del punk en la década de 1970 no solo representó un estilo musical, sino que también simbolizó un movimiento contracultural y una forma de rebelión. Así, los géneros no solo proporcionan etiquetas para la música, sino que también transmiten significados culturales y sociales más amplios.
En la industria y las políticas culturales también actúan como herramientas que facilitan el consumo y la representación de la música, los consumidores a menudo utilizan los géneros como guías para elegir la música que desean escuchar. Según DeNora (2000), la clasificación de la música en géneros permite a los oyentes establecer expectativas sobre la música antes de escucharla, lo que influye en sus elecciones de consumo, además, los artistas utilizan los géneros como una forma de representación, algunos pueden elegir trabajar dentro de un género específico para comunicar una identidad artística y conectarse con una audiencia particular. Por ejemplo, en su estudio sobre la música popular, Frith (2002) argumenta que los géneros permiten que la música tenga significado en términos de las personas que la hacen y las personas que la escuchan.
Sin discusión, para los músicos, para los estudiosos y amantes de la música y para lo que no los eliminan para robar y manipular de las políticas públicas, los géneros musicales siguen siendo relevantes en la era contemporánea debido a su capacidad para organizar, representar y conectar a las personas en un mundo en constante evolución. A pesar de la aparente fluidez y evasión de etiquetas por parte de los artistas, los géneros continúan siendo herramientas esenciales para comprender y experimentar la música. Su dinámica, su influencia en la identidad cultural y su función en el consumo y la representación de la música respaldan su importancia duradera. En última instancia, los géneros musicales siguen siendo una parte integral de nuestra experiencia musical y cultural y solo dejan de ser importantes para aquellos a los que nos les conviene que existan, por ejemplo para los periodistas de revistas que una vez fueron de rock pero hoy necesitan vender nuevamente, o para los curadores de festivales echados a menos que tienen que justificar la contratación de otros géneros para saquear el erario, o para aquellos “maestros del conocimientos” que adquirieron todo lo que saben en la vida de Dragon Ball y creen que el universo se mueve con esa filosofía. Es como la “titulitis” que le da a Colombia cada vez que se dan cuenta que los guerrilleros todos estudiaron maestrías y doctorados en el exterior mientras que los prominentes gobernantes a duras penas pasaron la primaria. Los géneros no existen para quien no les conviene que existan, así de simple y de sencillo, pero con esa creencia no van a borrar cientos de años de conocimiento acumulado en la música y la musicología.

¿Y cuál es el peligro para los festivales de música y otras actividades?
En la era contemporánea, los festivales de música han alcanzado una popularidad sin precedentes, convirtiéndose en uno de los principales medios de consumo musical. Estos eventos, que reúnen a miles de entusiastas de la música, a menudo se centran en géneros dominantes como la música electrónica, lo urbano y el pop, pero es posible que este enfoque pueda tener un efecto perjudicial en la riqueza y diversidad de la música, ya que puede llevar a una homogeneización de estilos y géneros.
¿Qué quiere decir esto? Que los organizadores, a menudo impulsados por motivaciones comerciales, tienden a favorecer artistas que se ajustan a ciertos géneros de mayor demanda y rentabilidad y esto puede crear un entorno en el que ciertos estilos y géneros musicales prevalezcan sobre otros, disminuyendo así la variedad y la riqueza que la música puede ofrecer y llevándose por delante incluso identidades como el caso de Rock al Parque en Colombia o el Festival de Jazz de Montreal en Canadá por decir algunos nombres.
Smith y Strand (2018) argumentan que la homogeneización de la música puede resultar en la pérdida de identidad y creatividad artística, al favorecer ciertos géneros, los festivales pueden limitar las oportunidades para músicos menos convencionales y emergentes, restringiendo así la diversidad musical que enriquece la cultura y la sociedad en general.
Los géneros musicales son fundamentales para comprender y apreciar la amplia gama de expresiones musicales disponibles, cada género lleva consigo su propia historia, contexto cultural y características distintivas, no solo definen la música, sino que también reflejan las identidades, las narrativas y las experiencias de diferentes comunidades.
En su estudio sobre géneros musicales, Martin (2019) destaca que cada género tiene su propia audiencia y propósito cultural, la diversidad de ellos permite a los oyentes encontrar conexiones significativas con la música y proporciona una plataforma para la expresión individual y colectiva. Se puede explicar de la siguiente manera, si lo que se quiere es crear festivales que tengan inclusión y variedad, en este sentido, Connell (2020) sugiere que es fundamental que los festivales mantengan una diversidad de géneros musicales para garantizar que representen adecuadamente la multiplicidad de expresiones culturales y artísticas que existen en la sociedad, pero si es un festival especializado que se ha creado para fomentar el desarrollo de un solo género como Rock al Parque entonces hay que respetar las jerarquías de los mismos y la coherencia. De lo contrario es mejor cambiar el nombre y la finalidad del festival o del espacio, no se puede tener un ministerio para la comunidad afro y que su ministro sea un rubio nórdico porque no los representa, tampoco se puede tener un Rock al Parque sonando cumbia o un Festival de Jazz de Montreal sonando reguetón por que la población específica es la que se ve afectada. En estos efectos es mejor una nueva denominación y objetivos.

¿Y los expertos que están publicando artículos en las revistas y portales?
En la era digital, cualquiera puede convertirse en “crítico musical” o “periodista” sin necesidad de una formación académica específica o de un conocimiento profundo en el área. Esto ha llevado a la proliferación de voces que emiten juicios y opiniones sobre música y otras formas de arte sin el respaldo de una metodología rigurosa o una base teórica sólida.
Schudson (2005) plantea que la tecnología moderna ha impulsado esta proliferación, facilitando la creación y distribución de contenido, lo que ha llevado a una disminución en las barreras para la entrada en la industria periodística y artística. Si bien la democratización de la expresión es valiosa, también ha generado una proliferación de opiniones y críticas basadas en subjetividad y experiencia personal, sin el respaldo de un análisis académico riguroso.
Uno de los campos más vulnerables a esta falta de rigor académico es la crítica musical. La música es una forma de arte profundamente subjetiva y, por lo tanto, es susceptible a opiniones personales que pueden no estar respaldadas por conocimientos musicales sólidos. En Colombia, con su rica diversidad musical, la crítica musical sin fundamento académico puede distorsionar la percepción de ciertos estilos, artistas o movimientos musicales.
En su análisis sobre la crítica musical, Moore (2014) destaca que la crítica debe ser informada y fundamentada en conocimientos especializados para contribuir de manera significativa al diálogo cultural. La falta de rigor académico en la crítica musical puede generar percepciones erróneas y estereotipadas sobre ciertos géneros, desviando la atención de propuestas artísticas valiosas y diversas.
Es interesante notar que, en campos como la medicina o el derecho, la publicación de contenido sin el respaldo de una formación académica sólida es considerada inaceptable. La comunidad reconoce la necesidad de un conocimiento profundo y una formación específica para abordar temas relacionados con la salud o la justicia.
En medicina, por ejemplo, la práctica no autorizada o la emisión de diagnósticos sin la capacitación adecuada están penadas y son vistas como una amenaza para la salud pública. Este contraste destaca la falta de regulaciones y la necesidad de educación sobre la importancia del rigor académico en la crítica y opinión sobre las artes.
La facilidad con la que se puede acceder y publicar contenido en la era digital en Colombia ha generado un panorama en el que cualquiera puede expresar opiniones sobre música y otras formas de arte. Sin embargo, esta democratización ha llevado a una proliferación de voces que a menudo carecen de rigor académico y conocimientos especializados.
Para preservar la integridad de la crítica musical y periodística en Colombia, es fundamental fomentar la formación académica sólida y promover la responsabilidad en la emisión de opiniones y juicios sobre arte y cultura. Solo a través de un enfoque informado y riguroso se pueden garantizar críticas valiosas que enriquezcan el diálogo cultural y promuevan una comprensión más profunda de la música y las artes en la sociedad.
La música es una forma de arte que ha existido desde tiempos inmemoriales, y ha sido una parte integral de la cultura humana. Los géneros musicales son una forma de categorizar la música en función de sus características, como la instrumentación, el tempo, el ritmo y la armonía. A lo largo de la historia, los géneros musicales han sido utilizados para describir y definir a los grupos sociales que consumen y producen obras musicales.
Así que señores, los invito a estudiar un poco más este campo que es maravilloso y enriquecedor y no a quedarse en los dogmas facilistas de la posverdad que tanto daño están haciendo.
Felipe Szarruk, doctorando en periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, Magister en Estudios artísticos de la Facultad de Artes ASAB, músico y comunicador social. Fundador de Subterránica.
Páez López, F. (2023, septiembre 19). ¿Importan los géneros? El Espectador. https://www.elespectador.com/entretenimiento/musica/importan-los-generos-ensayo-musica/
The Guardian. (2016, mayo 4). Pop, rock, rap, whatever: who killed the music genre? https://www.theguardian.com/music/2016/may/04/pop-rock-rap-whatever-who-killed-the-music-genre
Gómez, J. (2019, 18 de octubre). ¿Qué pasa con los géneros? [Artículo]. Shock. Recuperado de: 1 [5 de mayo de 2021].
Colombia
Que el Estado sea mecenas, no censor: qué puede aprender Colombia del ingreso para artistas en Irlanda
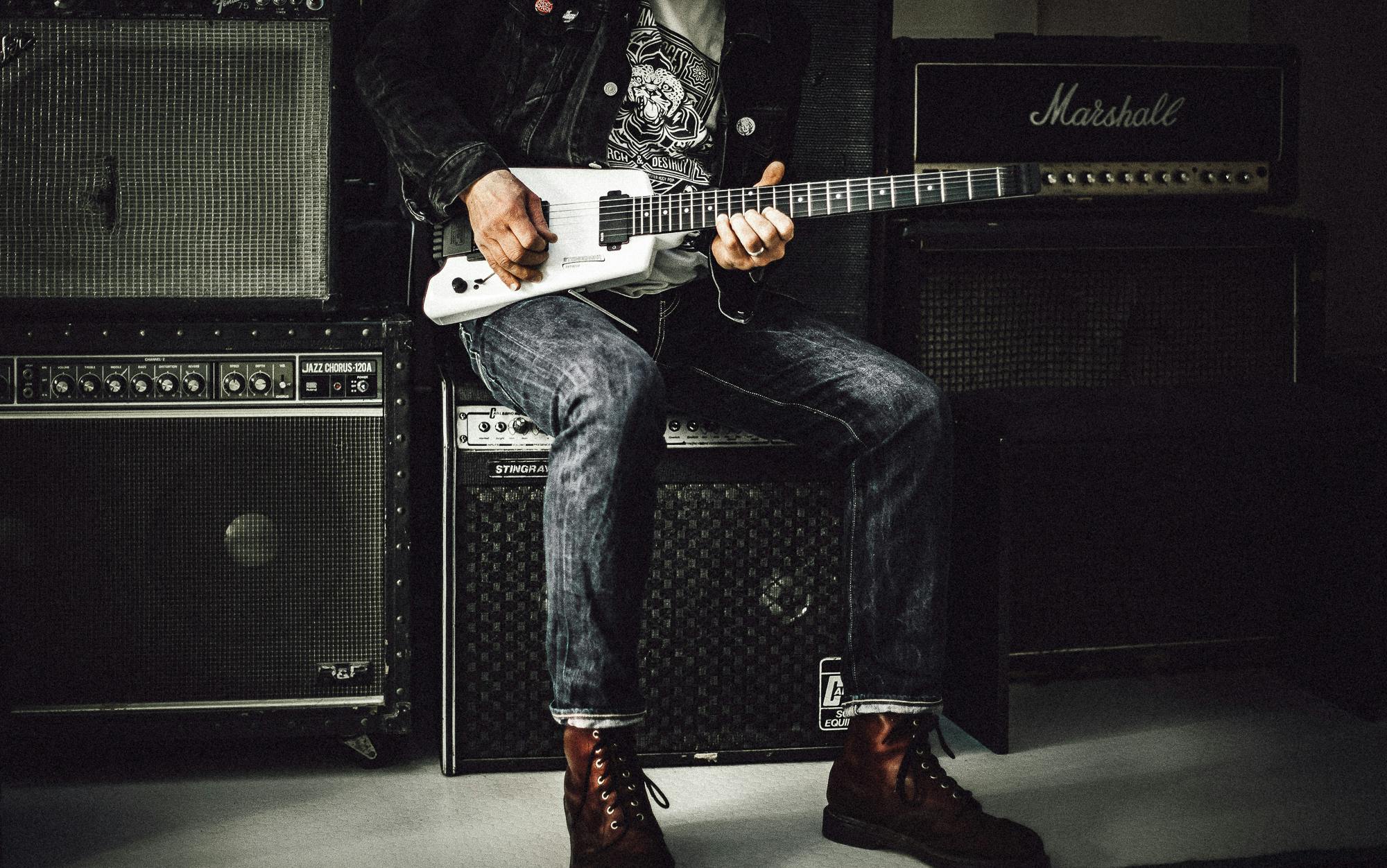
Es hora de hacer una pregunta importante en Colombia en cuanto a las artes: ¿Qué papel debería jugar el Estado en la vida cultural? ¿Debe limitarse a regular y a repartir migajas, o puede convertirse en un mecenas decidido que permita a las prácticas creativas existir sin extorsiones burocráticas ni censuras veladas?
Irlanda ha dado en 2025 una respuesta radical y práctica a esta pregunta, el Estado financia la capacidad de crear. Tras un piloto iniciado en 2022, el programa Basic Income for the Arts (Ingreso Básico para las Artes) que pagó €325 semanales a 2.000 artistas y se proyecta como permanente a partir de 2026. Es decir: alrededor de €1.300–€1.500 mensuales garantizados, sin informes de resultados que exijan productividad inmediata, con efectos positivos reportados en salud mental, producción creativa y retención profesional en el sector cultural. Los primeros balances del piloto y las decisiones tomadas en Dublín muestran que una política pública que confía en la autonomía creativa puede dar retornos sociales medibles y, sobre todo, devolver dignidad al trabajo artístico.
Frente a ese experimento irlandés, la realidad colombiana aparece fragmentada y se han desarrollado instrumentos de política cultural, pero persiste una brecha entre los discursos y la práctica. Los diagnósticos internacionales muestran que la política cultural en Colombia ha avanzado en la creación de ecosistemas creativos y en la declaración de cultura como derecho, pero su financiación y su capacidad de descentralizar recursos siguen siendo limitadas frente a las necesidades reales de artistas, gestores y territorios. En paralelo, la articulación entre memoria, museos locales (como el Museo del Rock Colombiano) y los programas de reconocimiento que proponen medios independientes y plataformas ciudadanas constituyen prácticas resilientes frente a esa fragilidad estatal.
Este contraste obliga a repensar el imaginario que muchos tenemos sobre la relación Estado-cultura en América Latina. Cuando se habla de “dictadura cultural” en tono de crítica, a menudo se alude a dos riesgos distintos pero conectados: a) el riesgo autoritario, en el que el poder decide qué es arte válido y qué no, imponiendo censuras o líneas temáticas legitimadas por el aparato estatal; y b) el riesgo liberalizador, donde el Estado abandona la escena cultural a los vaivenes del mercado y a la precariedad de la condición creativa. La experiencia irlandesa ofrece una tercera vía: un Estado que actúa como mecenas en sentido moderno —financiando la posibilidad de crear sin dirigir el contenido— y, al mismo tiempo, protege la libertad de expresión y la diversidad. Esa es la lección que conviene mirar con atención.
¿Por qué copiar el modelo irlandés? Primero, porque un ingreso básico para artistas parte de una hipótesis empírica: la inestabilidad económica genera fuga de talentos, autocensura por necesidad y el abandono de proyectos a largo plazo. Al mitigar esa inestabilidad, se multiplican las condiciones para la experimentación, la investigación artística y la construcción de memorias locales. Segundo, porque el retorno no es meramente simbólico: los informes preliminares del piloto en Irlanda registran mejoras en el bienestar, en la producción y en la profesionalización, y apuntan a beneficios económicos indirectos —mayor consumo cultural, circuitos de exhibición más dinámicos, y mayor oferta pedagógica— que compensan la inversión pública. Tercero, porque el ejemplo de pequeñas iniciativas como Raíz y Convergencia demuestra que la articulación entre museos, medios independientes y administración local puede amplificar los efectos de una política pública sólida.
Pero ninguna traslación política es automática. A partir de la comparación entre Irlanda y el estado actual de la cultura en Colombia, proponemos un diagnóstico y una serie de propuestas concretas, viables y escalables para que el Estado colombiano deje de ser un simple regulador o, peor, un censor indirecto, y pase a ser un mecenas responsable.

Diagnóstico breve
- Financiación fragmentada y precaria. Los fondos existen en líneas dispersas como convocatorias, estímulos y subsidios, pero suelen ser inestables, condicionados y burocráticos. Eso excluye a muchos creadores que no tienen tiempo o recursos para competir permanentemente por subvenciones.
- Centralización y desigualdad territorial. Bogotá y algunas capitales concentran la mayor parte de la visibilidad y los recursos; el trabajo en regiones suele depender de iniciativas particulares y festivales puntuales.
- Déficit de políticas de ingreso estable para creadores. No hay un análogo real a programas tipo “basic income for artists” que garantice mínimos de subsistencia para producir con libertad.
- Gestión cultural y memoria resiliente. Actores privados y comunitarios (museos, medios como Subterránica, redes locales) han cubierto vacíos de la política pública, mostrando capacidad de archivo, reconocimiento y organización para mantener viva la memoria cultural.
La propuesta es un marco de política pública inspirado (y adaptado) al modelo irlandés - Lanzamiento de un piloto nacional de Ingreso Básico para la Cultura (IBC) — 2.000 beneficiarios (fase 1).
- • Monto orientativo: equivalente a una fracción razonable del salario mínimo local ajustado por regiones (por ejemplo, 1–1.5 SMMLV en ciudades principales, y 0.8–1 SMMLV en municipios). Alternativa: seguir el modelo irlandés y fijar un monto con impacto comparable al costo de vida local.
• Selección: combinación de criterios objetivos (trayectoria mínima, producción cultural demostrable) y cupos territoriales para garantizar diversidad regional. No debe ser una “subvención por proyecto”, sino un reconocimiento temporal que permita crear. - Evaluación independiente y horizonte de continuidad.
• El piloto debe contar con evaluación académica independiente (universidades, think tanks) y con indicadores de impacto: salud mental, volumen de creación, empleo cultural indirecto, actividad expositiva/concertística. La idea es evitar la politización del programa y asegurar su continuidad técnica. - Complementariedad con espacios de memoria y producción.
• Asociar el IBC con museos y medios locales para crear residencias, archivos y ciclos de formación. Las coproducciones como la que plantean algunas premiaciones podrían ser cofinanciadas por el programa como espacios de visibilidad para los beneficiarios. - Descentralización efectiva.
• Asignar cupos por departamentos y garantizar vocaciones territoriales (por ejemplo, bandas y gestores del Valle, del Eje Cafetero, de la Costa, del Pacífico). Evitar que el programa solo beneficie a quienes ya tienen redes en Bogotá. - Protección a la libertad de expresión y mecanismos anti-captura.
• Establecer cláusulas claras: la asignación del ingreso no debe implicar control de contenidos ni aprobación previa. Crear un consejo ciudadano-artístico plural que supervise transparencia y evite capturas políticas. La “lógica del mecenas” aquí se entiende como financiamiento público para la creación, no como tutela ideológica. - Sinergias con políticas culturales existentes.
• Integrar el IBC con convocatorias, compra pública de arte, programación cultural municipal y acuerdos con teatros y salas para presentar trabajos producidos por beneficiarios. Esto multiplica el retorno social y económico de la inversión. - Contraargumentos y riesgos — y cómo mitigarlos
- • “Se volverá una renta para ociosos”: la evidencia del piloto irlandés contradice esta afirmación; los beneficiarios usan la estabilidad para producir, formarse y participar en proyectos colaborativos. Es clave diseñar la evaluación para demostrar efectos positivos.
- • Politización del fondo: crear órganos independientes, plazos y transparencia pública de beneficiarios reduce la posibilidad de captura.
- • Costo fiscal: hay que dimensionarlo con realismo: un piloto con 2.000 beneficiarios es una inversión relativamente baja en términos presupuestales nacionales pero con alto impacto simbólico y práctico. Además, los beneficios indirectos (empleo cultural, consumo, turismo cultural) amortiguan el gasto. Informes preliminares del piloto irlandés señalan retornos sociales y económicos favorables por cada euro invertido.
- Mecenas democrático vs. “dictadura cultural”
- Llamar a una política pública “dictadura cultural” cuando lo que se reclama es la dirección autoritaria del contenido es válido como advertencia histórica; pero sería un error interpretar que la intervención estatal y la existencia de grandes programas de apoyo equivalen a censura. El reto es que el Estado colombiano deje de verse solo como juez y supervisor, y asuma el papel que le corresponde en una democracia robusta: el de garante de derechos culturales. Ser mecenas no significa mandar sobre el arte: significa pagar la posibilidad de que el arte exista con autonomía.
- Irlanda nos recuerda que el Estado puede, sin imponer visiones estéticas, invertir en la libertad creativa y cosechar efectos sociales que van mucho más allá del aplauso: desarrollo económico local, salud pública, educación y memoria colectiva. Copiar ese modelo, con las adaptaciones territoriales y políticas que exige Colombia, es una inversión de futuro; una forma de reconocer que la cultura no es un lujo sino un bien público que sostiene la democracia y nos enseña quiénes somos. Si queremos que la memoria del rock y de tantas otras músicas deje de depender solo de iniciativas heroicas y dispersas, es hora de exigir que el Estado se convierta en mecenas responsable y que la cultura sea tratada como política de Estado, no como anécdota.
- Fuentes principales consultadas
- • Cobertura sobre la permanencia del programa Basic Income for the Arts en Irlanda (informes y notas recientes): Business Insider; Smithsonian Magazine; ArtNews; Citizens Information.
- • Información y fichas sobre los Premios Subterránica y su rol en la escena del rock colombiano.
- • Diagnósticos y recomendaciones sobre políticas culturales en Colombia (OECD, UNESCO y análisis sobre financiamiento y descentralización).
Colombia
SAYCO sancionada nuevamente, Subterránica reivindicada otra vez: La corrupción que los músicos prefieren callar y aplaudir por un almuerzo.

Actualización 01/12/2025: Posteriormente a la publicación original, un juez ordenó a la SIC retirar de sus propios canales la información relacionada con esta sanción, mientras se resuelven recursos en trámite. Esta orden aplica únicamente a la SIC y no obliga a terceros ni medios que replicaron la noticia, por lo que este contenido se mantiene publicado como registro informativo y de interés público.
Otra vez, después de décadas, los titulares anuncian lo que llevamos años diciendo, SAYCO de nuevo ha sido sancionada, sus directivos multados, el país “sorprendido” porque una entidad que se dice defensora de los autores en realidad los usa como excusa para seguir cobrando y enriqueciéndose. Y claro, ahí salen los comunicados, las frases de indignación, las promesas de cambio. Pero los músicos siguen callados, siguen firmando, siguen creyendo que “esta vez sí”, el músico colombiano es en su mayoría un muerto de hambre que calla la corrupción porque no tiene como más comer.
La sanción a SAYCO, una multa por aproximadamente $5.300 millones de pesos impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), confirma lo que desde hace años denunciamos, impedir que autores gestionen individualmente sus derechos, clasificar a los afiliados como “titulares administrativos”, cobrarles un 10 % adicional y obligarlos a ceder todas las vías de comunicación pública para estar representados por el monopolio colectivo.
Pero no es la primera vez que pasa, son años de corrupción y deshonestidad, en 2018 la SIC la multó por $1.378 millones por abuso de posición dominante y violación de la libre competencia. En 2012 la Dirección Nacional de Derechos de Autor suspendió su personería jurídica y le impuso la multa máxima de 50 salarios mínimos legales vigentes (equivalente entonces a unos 28 millones de pesos) por «inoperancia de sus órganos de dirección, falta de transparencia, incumplimiento de deberes estatutarios». Y a los colombianos y sobretodo a los músicos les vale cinco… para ellos está el “cállese” porque nos vetan.
La historia de SAYCO es la historia de un monopolio consentido por el Estado y sostenido por el silencio de los músicos. Desde los años noventa hasta hoy ha sido denunciada por prácticas anticompetitivas, por retener dineros, por excluir a autores que no se someten al régimen interno. A lo largo de los años, las mismas familias, los mismos apellidos y los mismos métodos se repiten: estatutos que se reforman para perpetuar a los directivos, asambleas cerradas, informes maquillados. SAYCO se ha convertido en un modelo perfecto de lo que es la “gestión colectiva” en Colombia, un castillo de papel donde la ley sirve solo para proteger a los que ya están dentro, la justicia tambien es cómplice, así como es cómplice de los malos manejos de las EPS, de los abusos de los bancos y de todo lo que represente ganar dinero deshonesto sobre los derechos de los ciudadanos.
Cada vez que una sanción sale a la luz, los titulares hablan de “nuevo escándalo” como si fuera sorpresa. No lo es. Subterránica lo gritó una y otra vez, las sanciones son solo parches, ¿De dónde creen que sale el dinero para las sanciones? Usen la cabeza, las multas se pagan con la misma plata que recaudan de los artistas. Ninguna de estas sanciones ha significado una verdadera intervención ni un cambio estructural. Los millones que les quita la SIC los recuperan en cuestión de meses, porque el Estado nunca crea una alternativa real para los autores independientes. Y mientras tanto, la prensa cultural finge objetividad, los artistas institucionales se callan para no perder contratos y el público ni siquiera sabe cómo funciona el sistema que paga cada vez que suena una canción en un bar.
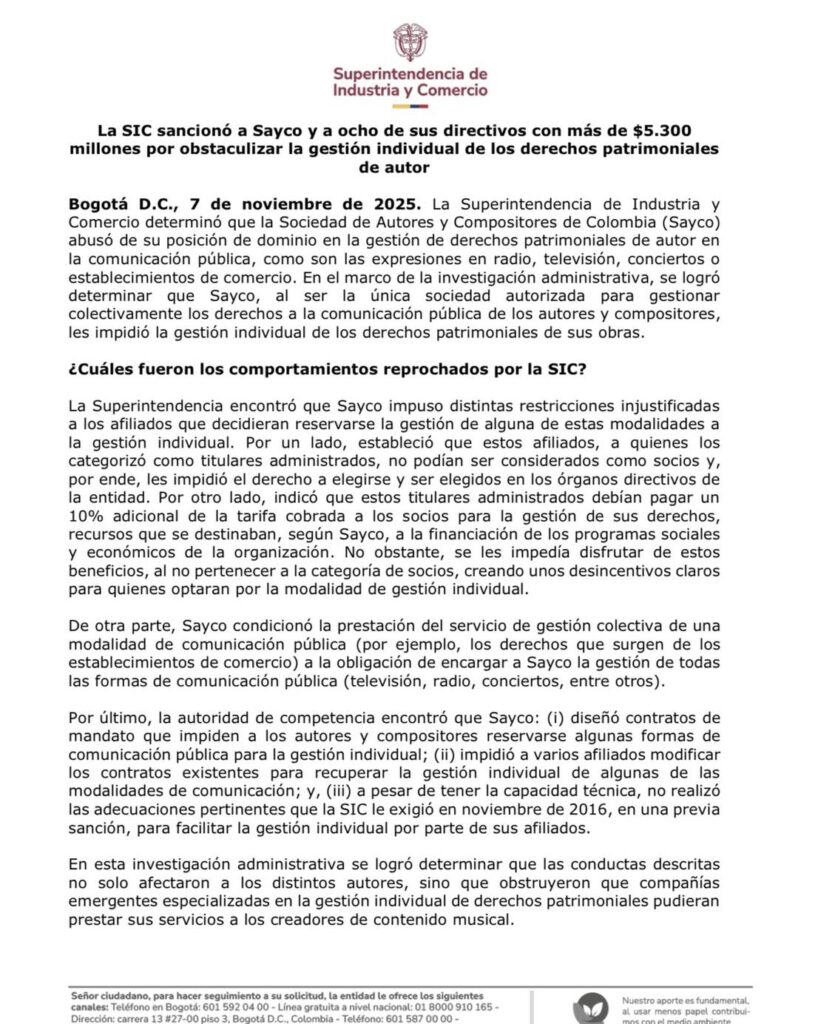
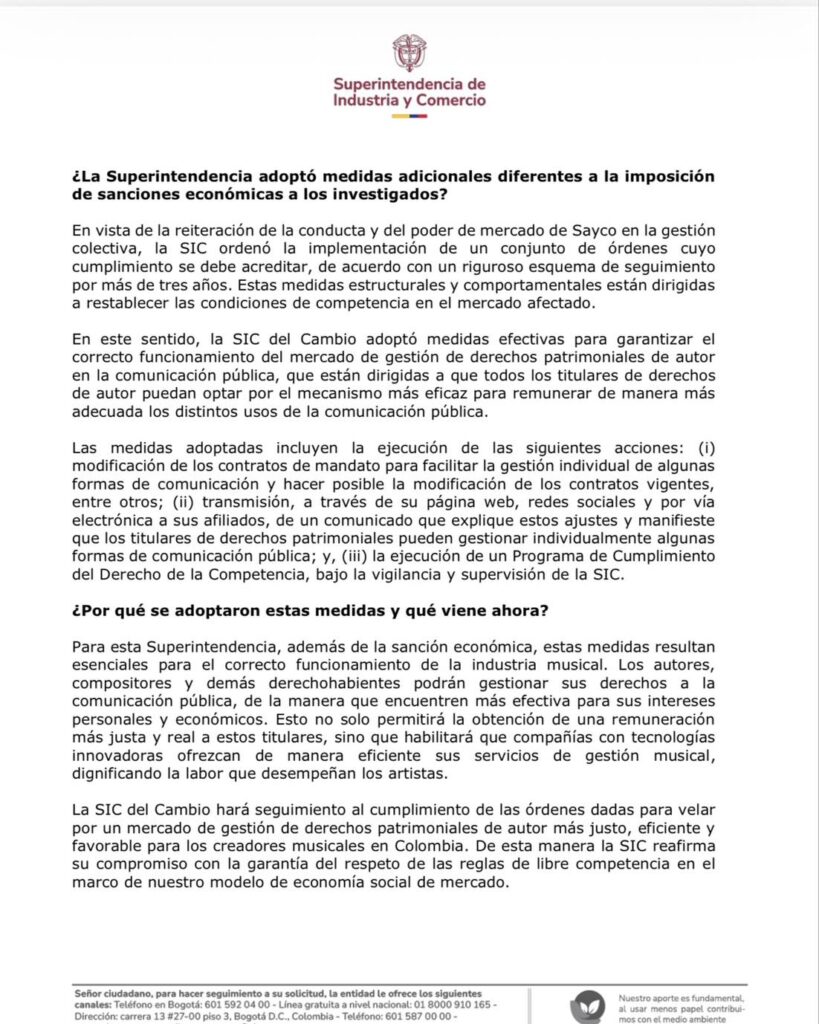
SAYCO, IDARTES y todo el aparato cultural estatal son piezas de la misma maquinaria burocrática que sofoca el arte en Colombia. La corrupción en el sector musical no se esconde, se exhibe con descaro, los mismos nombres en todas las convocatorias, los mismos jurados que se evalúan entre sí, los mismos gestores que se autodenominan “cultura”. Y cuando alguien levanta la voz, lo llaman a uno conflictivo. Pero no es conflicto, es dignidad. Y aunque el país entero parezca tolerar el robo sistemático de la cultura, Subterránica sigue en pie, con los mismos argumentos y la misma convicción, la de denunciar aunque nadie escuche, escribir aunque no cambie nada, sostener el espejo frente al monstruo hasta que al menos por un instante, se vea reflejado.
Subterránica lleva más de veinte años repitiendo lo mismo. Denunciando, investigando, poniendo nombres, mostrando documentos. Cuando dijimos que SAYCO actuaba como una mafia organizada, que el IDARTES protege burócratas y no artistas, que las entidades culturales son feudos de amigotes, nos llamaron resentidos, locos, conflictivos. Y sin embargo, aquí está otra vez la prueba, una multa millonaria por impedir a los autores gestionar sus propias obras, por condicionar sus contratos, por cobrar tarifas indebidas. No lo dice Subterránica; lo dice la Superintendencia de Industria y Comercio.
Pero nada cambia. Nada cambia porque en Colombia la corrupción no se castiga, se normaliza. Se vuelve parte del paisaje. Los músicos lo saben y callan, y al callar se vuelven cómplices. Ese es el círculo perfecto: los corruptos actúan, los jueces absuelven, los artistas callan, el público olvida. ¿Cuántas veces esta entidad corrupta ha sido multada y sancionada? ¿Cuántas veces la procuraduría tiene que demostrar la corrupción en otras instituciones que gestionan las artes en el Estado? Lo que se puede llegar a concluir es que tal vez o los colombianos somos estúpidos o que sencillamente no importa.
No hay inocentes en esta cadena… el que firma sin leer, el que paga sin preguntar, el que asiste a los mismos eventos estatales sabiendo que son vitrinas de favores políticos, todos son parte del engranaje. Aquí nadie quiere hacerse enemigo de nadie, y por eso todos terminan siendo socios de la impunidad.
Y los que insistimos en hablar nos volvemos los parias, pero preferimos eso antes que vivir arrodillados ante un sistema que prostituyó el arte. El Estado sigue alimentando las mismas vacas sagradas; las secretarías de cultura, IDARTES, las convocatorias amañadas, los jurados repetidos, los artistas institucionalizados que se reparten el presupuesto público como si fuera botín de guerra. Y cada tanto, cuando alguna sanción se hace pública, los medios anuncian que “ahora sí se hará justicia”. No, no se hará. No mientras sigamos creyendo que un comunicado es justicia. Y es que hay que repetirlo cien veces porque pareciera que no entendieran, el problema no es Sayco, no es Idartes, no son sus alidos sino los corruptos que trabajan ahí. La verdad no es difícil de entender, hasta un niño lo comprende.
La multa a SAYCO no es una victoria para nadie; es otra migaja, un teatro más en este país que premia al corrupto y castiga al que incomoda. Los músicos seguirán cobrando regalías miserables mientras los directivos se reparten millones. Seguirán viendo cómo sus obras son administradas por gente que no compone ni canta, pero cobra como si lo hiciera. Y seguirán tragando entero, porque aquí el que denuncia se queda sin contratos, sin toques, sin apoyo, sin “redes”.
Subterránica lo advirtió mil veces, el problema no es solo SAYCO, es la estructura cultural completa. Un país que tolera la corrupción en la música es el mismo que la tolera en la política, en la justicia, en la educación. Lo mismo disfrazado de gestión cultural.
Y sí, hemos tenido razón desde el principio y siempre la vamos a tener así a los mercenarios de las artes que le dan regalos de Navidad a sus hijos con dinero robado se ofendan. Pero tener razón en Colombia no sirve de nada. Aquí la verdad no cambia las cosas, solo las confirma.
Colombia
La trampa de la raíz: Cómo el “sonido local” nos desconectó del rock mundial.

Escribo este artículo motivado por una experiencia reciente que me dejó pensando a profundidad sobre uno de los discursos más arraigados —y a mi juicio, más dañinos— del rock latinoamericano. Fui invitado a la ceremonia Raíz y Resonancia, organizada por Hodson Music, un encuentro impecablemente producido que reunió a artistas, gestores y pensadores en torno a la idea de la identidad sonora y al reconocimiento de algunos artistas y gestores, entre ellos yo, lo cual agradezco enormemente. Durante uno de los conversatorios, surgió nuevamente el concepto del “sonido local” como bandera de autenticidad, como si la raíz cultural fuera una condición indispensable para validar una propuesta musical. Y aunque la reflexión fue valiosa, salí de allí de nuevo con la inquietud que desde hace muchos años no me suelta ¿no estaremos repitiendo, con nuevos términos, el mismo error que nos aisló hace décadas? ¿No fue precisamente esa obsesión por la raíz mal entendida, politizada y mitificada, la que impidió que el rock latino se consolidara como una fuerza verdaderamente global? Este artículo nace de esa incomodidad, de la necesidad de repensar lo que durante años nos vendieron como verdad, la idea de que debíamos sonar diferentes para ser auténticos, cuando en realidad esa diferencia se convirtió en una frontera que nos alejó del resto del planeta y su industria musical.
En los años noventa, nos vendieron una idea y la aceptamos con la ingenuidad con que se compra cualquier moda de temporada, MTV Latino puso en el mapa a una generación entera con el eslogan del “sonido local” y esa etiqueta que fue vendida como orgullo cultural, terminó funcionando más como jaula que como bandera. La promesa era al principio una idea genial, sonar a nuestra ciudad, a nuestra tierra, a nuestras raíces; pero algo se perdió en la traducción entre la intención y el resultado. Lejos de abrirnos un camino hacia el mundo, esa idea contribuyó a encerrarnos en una estética circunscrita, repetida hasta el cansancio en discos con baterías apagadas, guitarras sin ataque y mezclas que jamás escaparon al sonido doméstico de un estudio sin oficio para el rock. Lo que se celebraba como identidad muchas veces era en términos técnicos, ausencia de experiencia; un “sonido bogotano” que no era celebración sino accidente por la inexperiencia de grabar rock, sonidos con sonido crudo casi de garaje, y que la industria y la crítica prefirieron romantizar antes que corregir.
Pero esto no fue sólo un fallo de ingeniería de audio, fue un gesto explícito de politiqueo cultural. En los noventa y el inicio del siglo XXI, la reivindicación de lo propio tomó también forma de resistencia frente al catálogo internacional, y la retórica cultural de la izquierda recién llegada por primera vez a Bogotá, con sus nobles y torpes esfuerzos por deconstruir hegemonías, se mezcló con el discurso artístico del triunfo de Carlos Vives y sus “rockeros” derivados, hasta convertir la autonomía estética en una consigna casi teórica. La consecuencia perversa fue pedagogía invertida, se premió la diferencia por sí misma, se celebró el desacoplamiento del estándar global como si fuera un acto de libertad y se terminó confundiendo independencia con aislamiento. Así, en nombre de no “ceder al imperio”, muchos sellos, festivales y curadores aceptaron y reprodujeron un producto que por falta de oficio y por voluntad política, nunca quiso o supo competir en las mismas reglas técnicas y comunicativas del rock global, así nos instalaron esa doctrina tropical y eléctrica que asesinó el rock colombiano y nos tiene viviendo más de 30 años en una cámara de eco.
Creo firmemente —y esta es la hipótesis que cruzará este texto— que esos conceptos van contra la esencia misma del rock. El rock no es una tribu con fronteras idiomáticas; es, por definición, un lenguaje universal compuesto por riffs, golpes, tensión y catarsis que producen la misma lectura emocional en Tokio, Estocolmo que en Medellín. Si queremos introducir elementos nuestros —instrumentos folclóricos, ritmos autóctonos, paisajes líricos— la tarea no es imponerlos como sello de autenticidad y punto final, sino traducirlos para que funcionen dentro del vocabulario universal del género. Traducir no significa borrar ni venderse; significa encontrar la forma en que una cumbia, una caja o una melodía andina se convierten en motor dramático del rock, en lugar de en un accesorio exótico que sólo genera sorpresa y sonrisa en el extranjero. Porque si no pasa por esa traducción, lo único que consigue es sostenerse como curiosidad, un objeto encantador en vitrinas ajenas, una postal sonora para turistas culturales, ya lo hemos comprobado mil veces.
Esa es la razón por la cual, hasta hoy, el rock latino nunca ha conseguido ocupar un lugar verdaderamente masivo y sostenido en el escenario mundial, la escena se quedó atrapada entre la caricatura y la anécdota. No confundamos fenómenos de exportación comercial que utilizan elementos autóctonos —los casos de Juanes o Shakira son otra conversación y no tipifican al rock— con la verdadera proyección internacional del género. Por otro lado, ya existen bandas que demuestran lo contrario de mi tesis, grupos que suenan de frente al mundo sin pedir clemencia ni exotismo, que aterrizan en festivales como si hubiesen tocado siempre allí y no como rareza programada. Nombres como INFO, Vhill en Wacken o las bandas que han invitadas por Copenhell —Psycho Mosher y Syracusae— muestran que se puede competir por sonido, por intensidad y por oficio, sin sacrificar lo local ni convertirlo en guiño folklórico.
El rock es una gramática compartida; llevar una papayera eléctrica a un escenario europeo sin haberla hecho hablar en términos del género es el equivalente sonoro al bufón musical, claro, funciona como chiste una vez, genera fotos y titulares, pero no construye continuidad ni respeto artístico. Es igual que aquellas ocurrencias de antes en las que se trajo a la Orquesta de La Luz de Japón a cantar Salsa solo por el factor sorpresa, simpático en la foto, olvidable en la historia. Si queremos que el rock latino deje de ser una anécdota curiosa y pase a ser parte del mapa común, debemos empezar por negarnos a la excusa del “sonido local” como fin último y en su lugar, aprender a hablar el idioma que ya domina los estadios y los festivales del mundo, pero eso no es lo que quiere el gobierno que tiene arrodillados a los rockeros por hambre ¿cierto? Eso al parecer no es lo que el músico nacional quiere porque el hambre está primero que el género musical, por eso han permitido su degradación.
El rock, en su concepción original, jamás necesitó pasaportes. No nació para representar una bandera, sino para dinamitarla. Fue y sigue siendo una lengua franca de la inconformidad, un idioma emocional que se comunica con electricidad, ritmo y actitud. Desde sus primeros acordes en los cincuenta, el rock se expandió como un virus noble, cada ciudad, cada generación y cada contexto social lo absorbieron y lo tradujeron sin traicionar su esencia. Los británicos lo reinventaron con elegancia, los estadounidenses con rabia, los australianos con rudeza, los japoneses con precisión, los nórdicos con oscuridad. En todos los casos, lo que definía al género no era el lugar de origen, sino la intensidad y la honestidad del sonido. La universalidad del rock siempre radicó en su capacidad de ser comprendido más allá de la lengua, como un grito compartido que prescindía de aduanas.
Pero en América Latina el rock fue tomado como una trinchera política, un terreno más dentro del mapa ideológico del siglo XX. A medida que el discurso antiimperialista crecía, especialmente desde los sectores culturales de izquierda, el rock comenzó a ser leído no como una herramienta de expresión, sino como una extensión del poder hegemónico norteamericano. Esa interpretación reduccionista que pretendía liberar al arte de las garras del imperio generó una paradoja devastadora, los mismos que hablaban de independencia terminaron construyendo muros. Surgió entonces la necesidad de “descolonizar” el rock, de vestirlo con ropajes autóctonos, de forzarlo a sonar distinto para no ser “otra copia del norte”. Y así nació la trampa del “sonido propio”, una consigna más política que musical que pronto se convirtió en norma estética.
Ese “sonido propio” se volvió mandato. Se esperaba que las bandas hicieran visible su contexto cultural en cada riff, que las letras fueran testimonio social, que los timbres reflejaran la tierra, que las producciones sonaran diferentes por principio. El problema fue que, al intentar crear una versión “liberada” del rock, se perdió su lenguaje. En lugar de apropiarse de la herramienta y hacerla crecer, se la deformó hasta el punto de la autocaricatura. Lo que empezó como una búsqueda de autenticidad se convirtió en un ejercicio de corrección política: había que sonar distinto no por creatividad, sino por ideología. Muchos críticos, periodistas y promotores repitieron el eslogan sin detenerse a pensar que el rock, precisamente por ser universal, no necesitaba justificarse a través de una identidad nacionalista y los que peleamos contra eso, fuimos vetados, ridiculizados y hechos parias por los ladrones a los que este discurso les favorece para poder llenarse los bolsillos con las políticas culturales y espacios de circulación.
De esa confusión entre independencia y aislamiento surgió una generación de bandas que competían en un torneo imaginario para demostrar quién era más local, quién tenía más raíz, quién lograba mezclar más “ritmos del pueblo” sin perder la distorsión. El resultado fue predecible y muchas veces patético, el rock latino terminó atrapado entre el folclorismo y la caricatura. Por un lado, bandas que disfrazaban la falta de técnica con discursos de identidad; por otro, oyentes internacionales que veían en esas fusiones un espectáculo pintoresco, exótico, pero irrelevante dentro de la conversación global del género.
Esa apropiación ideológica afectó la competitividad internacional del rock latino de forma estructural. Mientras el resto del mundo profesionalizaba su sonido, consolidaba escuelas de producción y establecía estándares técnicos que garantizaban calidad exportable, en Latinoamérica se mantenía la autocomplacencia disfrazada de rebeldía. Se aplaudía sonar distinto incluso cuando eso significaba sonar mal. Se confundió la precariedad con autenticidad, y la distancia con independencia. Y cuando los festivales europeos o estadounidenses miraban hacia el sur, lo que encontraban no era una escena fuerte ni cohesionada, sino una colección de curiosidades sonoras, interesantes en lo cultural pero débiles en lo musical.
El rock, como todo lenguaje universal, se sostiene en su capacidad de traducir emociones humanas en sonido. No hay fronteras en la rabia, en la melancolía, en la euforia o en la energía que lo define. Pero la politización del “sonido propio” desvió esa esencia hacia un terreno donde el rock dejó de ser comunicación para convertirse en manifiesto. Y en el momento en que el rock se volvió manifiesto, dejó de ser rock.
Y Colombia es el mejor ejemplo, una cosa es no poder distinguir muy bien entre una fusión y una jerarquía, pero otra que ya raya en la estupidez es creer que por cambiarle el nombre a Los Gaiteros de San Jacinto se convierten en Rock. Eso es manipulación del discurso, robo, estafa, adoctrinamiento. El verdadero desafío del rock colombiano nunca ha sido encontrarle una etiqueta que lo diferencie del resto del mundo, sino lograr que lo que somos, nuestra historia, nuestra rabia, nuestra belleza, nuestras heridas, puedan decirse en el mismo idioma sonoro que el planeta ya entiende. No se trata de injertar una papayera eléctrica ni de enchufar un tiple distorsionado para “latinoamericanizar” el género, sino de traducir la emoción local al lenguaje global del rock. El arte no necesita atuendos folclóricos para ser auténtico; necesita verdad, energía y una producción que esté a la altura de su intención. Cuando esa traducción se logra, la identidad emerge sola, sin forzarla, como una consecuencia natural de la experiencia humana que le da origen.
Eso es exactamente lo que empieza a suceder con las nuevas generaciones de bandas latinas que, sin pedir permiso, suenan al nivel de cualquier festival europeo. INFO, Loathsome Faith y Vhill, desde la plataforma de Metal Battle, o Psycho Mosher y Syracusae en Copenhell ya nombradas anteriormente, son ejemplos contundentes de esa nueva mentalidad, músicos que entienden el rock como lenguaje universal, que trabajan con rigor técnico, con estética contemporánea y con la certeza de que competir en la liga global no significa renunciar a lo propio, sino hacerlo comprensible sin recurrir al exotismo. Estas bandas no viajan al extranjero a representar la “curiosidad tropical” de una escena colorida y pobre, sino a tocar con la misma potencia y dignidad que cualquier agrupación danesa, alemana o estadounidense. Su sonido no se sostiene en la rareza, sino en la calidad y eso es lo que el rock colombiano nunca ha podido entender, no porque no quiera sino porque si lo hace todo el aparato mafioso de la dictadura cultural se les cae.
Ese es el camino que el rock latino ha tardado décadas en entender, que no se conquista el mundo apelando a la compasión cultural ni al exotismo del turista, sino hablando el idioma que todos los oídos reconocen. El rock, cuando es real, no tiene nacionalidad; tiene energía. Y cuando esa energía se canaliza con técnica, con visión y con oficio, deja de importar de dónde viene el amplificador o en qué lengua se canta. Lo que queda es la emoción, la verdad eléctrica que nos une como especie.
Durante años nos hicieron creer que la autenticidad estaba en la carencia. Que sonar mal era sinónimo de ser honestos. Que nuestra versión del rock debía ser artesanal, precaria y autóctona, como si la pobreza fuera una estética y no una consecuencia de la desigualdad. MTV, la academia, los críticos, las universidades, los festivales, todos repitieron ese dogma hasta hacerlo norma. Pero el tiempo terminó demostrando que no hay nada más deshonesto que disfrazar la falta de calidad con discurso identitario.
Hoy, después de tantos años de confundir la ruina con la raíz, comienza a abrirse una nueva conciencia: la de que la autenticidad no está en sonar “latino”, sino en sonar bien, en sonar real. El futuro del rock de este continente dependerá de quienes entiendan que la única frontera que importa es la del sonido.
Nos vendieron que para ser auténticos teníamos que sonar pobres. Que el rock era un lujo del norte y que nosotros debíamos hacerlo con ruanas eléctricas. Pero el rock nunca pidió pasaporte. El rock se entiende en cualquier idioma —menos en el de la excusa
@felipeszarruk
-

 Colombia3 años ago
Colombia3 años agoTremendo Regreso: Mauricio Milagros, ex vocalista de Superlitio, lanza su proyecto en solitario en un evento íntimo.
-

 Latinoamérica3 años ago
Latinoamérica3 años agoMala Entraña: el regreso de la banda de Metal neoyorquina.
-

 Latinoamérica3 años ago
Latinoamérica3 años agoEl cantautor Frank Morón regresa estrenando nuevo single titulado “Tu Farsa”.
-

 Colombia2 años ago
Colombia2 años agoLas 10 Bandas Colombianas de Rock y Metal del 2024 para Subterránica
-

 Colombia10 meses ago
Colombia10 meses agoNominados a la XVI Entrega de los Premios Subterranica Colombia 2025: Edición Guerreros del Rock
-

 Festivales e Industria11 meses ago
Festivales e Industria11 meses ago¿Qué le espera a la industria de la música en 2025? Los cambios y tendencias que marcarán el futuro
-

 Colombia1 año ago
Colombia1 año agoIbagué Ciudad Rock Confirma su Cartel para la Edición XXIII de 2024
-

 Colombia3 años ago
Colombia3 años agoHaggard regresa a Colombia como parte de su gira latinoamericana.